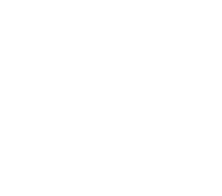Poder judicial. Entre la democracia y el mérito.

Sergio Martín Tapia Argüello
Candidato a doctor e investigador doctoral en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal). Profesor invitado de la Universidad Católica de Portugal, sede regional Porto, de la Universidad de Celaya y de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo.
23 mayo, 2023
Hace unas semanas, se presentó, por parte del presidente del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, una iniciativa para modificar el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunas leyes secundarias, con la intención de que jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia, sean elegidos por medio de una votación popular directa por parte de la ciudadanía.
Esta propuesta ha generado, de nueva cuenta, un amplio debate público sobre la pertinencia de la elección por voto popular de los miembros del poder judicial, así como los problemas que, en teoría, pueden desencadenarse de llevarse a cabo dicha medida. Una discusión, que, en el fondo, se dirige hacia cuestionar la legitimidad democrática del poder judicial y los diferentes mecanismos a través de los cuales un sistema judicial efectivo puede ser construido.
Para comenzar a ver estas cuestiones, resulta necesario recordar que los jueces, en el sentido moderno del término, son parte de una institución relativamente reciente. En el pasado, la capacidad de decidir sobre casos específicos, así como la de interpretar las normas de una forma vinculante, recaía en muchas ocasiones en las autoridades que actualmente llamaríamos ejecutivas (el rey o emperador; las autoridades eclesiásticas, e.g.) o bien se encontraban difusas a lo largo de diversos espacios de la sociedad.
Esto no significa que figuras similares a las que hoy conocemos como “jueces” no hayan existido antes. Diversas sociedades contienen dentro de sus propias mitologías fundantes, elementos que nosotros podríamos llamar el día de hoy, juicios y a lo largo de todo el mundo, encontramos episodios de jueces justos o injustos, que, por sus acciones recibieron castigos o premios (1). Pero basta profundizar nuestra mirada, para observar que, más allá de lo que el sentido común (Gramsci, 2001: 17) nos dice, esos elementos míticos, así como los pasajes mencionados, distan mucho de la actividad jurisdiccional moderna, que se entiende especializada y con un carácter central unificado, y cuya actividad se deriva de una fuente de legitimación presumiblemente racionalizada (cfr. e.g. Weber, 1987:13; Habermas, 1999: 213-214; Poulantzas, 1969: 25).
En gran medida, este proceso de centralización de la función jurisdiccional en un aparato separado tanto de la sociedad como del poder político directo, generó la especialización del funcionario judicial y el camino para legitimar el monismo jurídico. Dentro de la visión dominante, la normatividad “única” en una comunidad se entiende como natural, cuando es en realidad una excepcionalidad histórica reciente (cfr. Thompson, 2010; Tigar & Levi, 1986). A través de una justificación técnica, se separa el sistema normativo de la voluntad, colocando una mediación que se muestra como pretendidamente racional y que sirve como sustento a la idea de la univocidad normativa. Los sistemas jurídicos, antes múltiples y difusos (Grossi, 2008), dieron paso a un sistema unificado que se presenta el único capaz de ordenar, sancionar e incluso interpretar las acciones sociales.
Este cambio político fue desarrollándose con el proyecto absolutista medieval del estado moderno (Anderson, 2007). Contrario a lo que normalmente se dice, el estado moderno surgió como un ente monárquico dónde los poderes públicos se concentraban en una figura unipersonal: la corona. Sólo por necesidades prácticas -como el exceso de casos- generaba funcionarios derivados que actuaban a nombre y representación. La voluntad, vista como absoluta del monarca, sirve para destruir los sistemas jurídicos restantes, pero tiene necesariamente que cambiar hacia una visión procedimental ante las múltiples especificidades casuísticas que terminan convirtiendo la interpretación normativa en una actividad técnica. El monarca continúa siendo el intérprete último, pero incluso él comienza a verse limitado por los alcances procedimentales de sus subordinados. En el periodo revolucionario que dio inicio al sistema actual, las exigencias de cambios sociales afectaron directamente a las formas ejecutivas y legislativas del estado, mientras que el aparato judicial, que era igualmente, un hijo del absolutismo, se salvó de transformaciones radicales inmediatas a través de la idea de la tecnificación. El liberalismo temprano presentó la idea de que el derecho, al menos su interpretación, era no un asunto eminentemente político, sino que debía hacerse más allá de lo político para ser verdaderamente “justo”.
De esta forma, el aparato burocrático de control sobre el derecho (Bourdieu, 2000: 166) logra diferenciarse de la voluntad de la corona para colocar sus propias reglas como fuente de legitimación. Mientras los poderes ejecutivo y legislativo tuvieron la obligación inmediata de abrirse a procesos democráticos de votación, el poder judicial se presentaba más como una forma técnica basada en conocimientos que como un verdadero poder público en el sentido político. La idea de razón se coloca como un paso intermedio entre la voluntad, y las decisiones judiciales, sea esta voluntad del pueblo o de la corona. Sólo así, el sistema judicial se convierte en un sistema eminentemente burocrático y la norma, un elemento “desideologizado” y “más allá de lo político”.
Con estas características, resulta comprensible que para muchas y muchos abogados, el poder judicial deba mantener un mecanismo electivo diferenciado del resto de los poderes públicos. A través de una visión sesgada y mítica del derecho en occidente (cfr. e.g. Fitzpatrick, 1998), se ha presentado una visión supuestamente meritocrática del poder judicial, que, de realizarse adecuadamente, permitiría la elección de los mejores candidatos para esta actividad. Se trata de una visión particular del elitismo político, una postura usada en muchos momentos para legitimar al poder y que ha tenido cabida incluso en la democracia moderna (cfr. Michels, 1979: 399; Mosca, 2008; Weber, 2008: 701; Hayek, 2011: 152).
La palabra elite es una derivación indirecta y tardía en el español del latín “elegido” (Real Academia Española, 2005). Si uno se basa en la visión clásica de lo que podríamos llamar filosofía política, es posible encontrar innumerables argumentos que asumen no sólo la inutilidad de la democracia como forma de gobierno (Bobbio, 1987; Sartori, 2007), sino incluso la naturalidad de que existan grupos e individuos que “por sus características”, tienen una responsabilidad de dirigir a su pueblo (e.g. Aristóteles, 1920; Heródoto, 1979; Platón, 2020). Como estas personas son “mejores”, se naturaliza la idea de que los seres humanos somos “naturalmente” desiguales (Aristóteles, 1920, 11). La historia de la humanidad, dice al respecto Giovanni Sartori (2005), puede ser vista, como la historia de la desigualdad.
En griego, “gobierno de los mejores” se dice aristocracia y esta es, para muchos pensadores, la forma más adecuada de gobierno: si los mejores gobiernan, tendremos el mejor gobierno y el mejor gobierno significará mejores condiciones para todos. O al menos, eso es lo que dice la teoría. Como cualquiera sabe, la aristocracia es algo muy diferente, y su práctica, se convierte en una serie de privilegios que simplemente benefician injustamente a pequeños grupos que no hacen nada para obtener esas ventajas sociales. Especialmente, porque los parámetros a través de los cuáles se construye la idea de “los mejores” no tiene razón ninguna. ¿Por qué el hecho de nacer en una familia y no en otra, en una casa y no en la de junto, convertirían a alguien en mejor que otro? ¿por qué el que alguien sea hijo de una persona que, según algunos parámetros igualmente ocultos, ha demostrado capacidad con sus actos, volvería capaz a sus hijos para ese mismo trabajo?
Uno de los primeros elementos que siguió la etapa de las revoluciones fue precisamente, vencer esta idea. En el Primer ensayo sobre el Gobierno Civil Locke (1998) lucha argumentativamente contra los derechos de divinidad, nacimiento y herencia como parámetros para asumir la superioridad de alguien, en parte porque la idea de la desigualdad natural de los seres humanos, que era necesaria para este planteamiento, resulta incompatible con la visión política contemporánea. Esto, sin embargo, no significó el fin de estas ideas. Si, ahora, en un mundo donde la igualdad formal se presenta como el elemento de inicio de la sociedad, es muy difícil justificar la existencia de una “elegidos” que se deriven de elementos biológicos, de nacimiento o fortuitos. Pero con la finalidad de mantener la desigualdad social, se han reconfigurado los principios de la diferenciación elitista para adaptarse a la igualdad de inicio, creando así a la meritocracia.
En ella, si bien todos nacemos iguales, nos diferenciamos mediante el esfuerzo. Desde su surgimiento, la igualdad formal se convirtió fácilmente en blanco de críticas sobre cómo el trato igualitario en una sociedad desigual profundiza esa desigualdad (Marx & Engels, 1971: 143), convirtiéndola en una forma de mistificación y legitimación que no hace sino permitir la continuación de la desigualdad. La base de este argumento, no hace sino repetir con otras palabras la idea de que “el pobre es pobre porque quiere”, es decir, abandona las cuestiones estructurales para imaginar un mundo donde el esfuerzo individual basta para transformar la realidad.
Al mismo tiempo, la manera en que la “meritocracia” califica quienes son “los mejores” no abandona los problemas elitistas. El uso de cualquier parámetro de comparación, no deja de ser un ejercicio maleable de poder, que tiene como finalidad presentar cualquier categoría usada como natural o intuitiva, la mayoría de las veces, para legitimar una decisión tomada de antemano. En un trabajo considerado clásico al respecto Bourdieu y Passeron (2006) demostraron que el discurso meritocrático no sólo deja fuera los componentes previos para construirse, sino también que se adapta siempre a lo que las élites -construidas de antemano y no bajo los principios meritocráticos que presentan como necesarios- solicitan para ganar en cada ocasión. Como forma de legitimar el sistema, se permite la inclusión de algunas personas excepcionales, que, de no ser incluidas, demostrarían la falsedad del discurso meritocrático, exigiendo de inicio, el reconocimiento de la supuesta justicia del sistema.
La meritocracia se sustenta así en un reino de simulación. Todos fingimos que funciona, porque pensamos que en ella -esforzándonos-, podemos llegar más allá de lo que nuestro nacimiento nos permitiría bajo otra forma elitista. Las clases dominantes fingen que compiten en igualdad de condiciones, mientras se reparten todos los lugares disponibles, con mínimas excepciones, justificando esto bajo criterios que ellos mismos construyen con sus propios privilegios sociales. Finalmente, este sistema de elecciones “técnico” se opone directamente a las votaciones abiertas, porque, de acuerdo con su mismo discurso, si se realizan, “cualquiera podría ingresar, incluso sin merecerlo”. El supuesto merecimiento de quienes están dentro del sistema, se da por descontado, a pesar de la experiencia cotidiana de los observadores involucrados.
Basta voltear a ver alrededor nuestro para observar como bajo la idea meritocrática, se permite que “cualquiera” sea elegido, siempre que sea parte de la élite. Todas y todos los abogados conocemos a alguien que, a través de sus contactos, influencias, recursos y familiares, logró ingresar al poder judicial con mucho mejores puestos de los que habría obtenido por su capacidad y esfuerzo. Todas y todos, conocemos a alguien brillante, trabajador y entregado, que no hace sino sobrevivir en un ambiente que le impide acceder a mejores niveles por falta de “capital cultural” y contactos. Miramos alrededor nuestro, y resulta claro que aquellos que están en una situación de poder -sean seleccionados nacionales de futbol, artistas, políticos o magistrados-, difícilmente pueden ser considerados como lo mejor que nuestro país puede ofrecer en cada uno de esos ámbitos según el mismo discurso que los legitima.
A pesar de esta claridad, para muchas personas esto es un argumento a favor de la meritocracia en sentido abstracto. Comparándola con la práctica real, se presenta la idea de que el problema de la meritocracia no son sus principios, sino que ella “no ha sido llevada a cabo” de manera adecuada. Se dice que no es que la meritocracia permita a gente mediocre llegar a puestos buenos, sino que es porque no hay verdadera meritocracia que esto sucede. En la filosofía jurídica, existe una escuela que cuestiona estas distinciones de manera bastante efectiva; para el realismo jurídico, pensar que las cosas existen en algún tipo de “cielo de los conceptos” (como lo decía de manera no irónica, Jhering, 1985) y que las prácticas cotidianas que no responden a ellas, no dicen nada sobre esos conceptos en sí mismos, es un contrasentido (e.g. Cohen, 1935). Los conceptos no existen fuera de sus prácticas sociales, especialmente cuando, como hemos visto, se construyeron para mantener esas mismas prácticas sociales incuestionadas. Cuando esto sucede así, en realidad no estamos ante un problema entre “lo ideal” y “lo real” como se presenta, sino en una legitimación de la realidad que pretende ocultar los mecanismos verdaderos de su propia existencia.
Otros han escrito ya que el hecho de que una autoridad no sea elegida por medio de elecciones directas no elimina su carácter democrático y como incluso, el poder judicial necesita un carácter contramayoritario (Gargarella, 2012; Kahn, 2010). Esto no significa, sin embargo, que las autoridades jurisdiccionales no puedan ser elegidas por la mayoría, ni tampoco, como algunas posturas conservadoras insisten, que ellas deban ir en contra de la voluntad popular para ser “verdaderamente democráticas”. El carácter contramayoritario, así como la legitimidad democrática del poder judicial, no tienen relación alguna con el voto directo. Pero tampoco, debemos recordarlo, son su opuesto.
Por un lado, el carácter contramayoritario deviene de una obligación de decidir incluso aunque la mayoría se oponga a algo en concreto, porque esa mayoría ha establecido de antemano, principios que no pueden ser rebasados. No significa que el poder judicial, como poder contramayoritario, deba estar, necesariamente, todo el tiempo, contra lo que desea la mayoría -algo que busca toda élite, cuando esas decisiones no le benefician-. Por otro, existen muchos mecanismos diferentes que, sin ser democracia directa, permiten una elección democrática de los miembros del poder judicial. La selección técnica basada en principios legales constituidos de antemano y con instituciones centralizadas con principios neutrales -en la medida que estos puedan existir-, la elección indirecta por parte de los representantes populares, o incluso las selecciones por insaculación o sorteo, son todas ellas, formas democráticas que no son democracia directa.
El criterio principal para preferir una u otra de estas opciones, e incluso entre ellas y la votación universal, son simplemente políticas. Cada una de ellas puede construir un argumento sobre la superioridad utilitaria de sí misma sobre el resto, y también, con certeza, pueden establecer algunos reparos al resto. A pesar de ello, considero que la única razón por la que alguien podría oponerse de forma total a la elección abierta y directa de los miembros del poder judicial, será la repetición del discurso elitista, ya aristocrático, o bien, basado en la meritocracia. Algo que, como hemos hablado hasta aquí, no tiene mucho sentido en un sistema democrático real.
Nota
(1) Como persona formada dentro de una facultad de tradicional de derecho, recuerdo con claridad la idea del famoso “juicio a Poseidón” que se narra en la Biblioteca (Apolodoro, 1985: 3.14.2) y que es, para los griegos, considerado como “el primer juicio de la historia”, así como la historia de Antígona y Creonte (Sófocles, 1981: 239- 299), que ha conformado la visión jurídica del debate entre positivismo y naturalismo.
Bibliografía
Anderson, P. (2007), El estado absolutista, Madrid, Siglo XXI, 2007.
Apolodoro (1985), Biblioteca, Madrid, Gredos.
Aristóteles (1920), Política, París, Editorial Garnier hermanos.
Bobbio, N (1987), “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei posteri)”, Teoría Política, III (3).
Bourdieu, P. (2000), La fuerza del Derecho, Bogotá, Siglo del hombre editores, Facultad de Derecho Universidad de los Andes, Ediciones UniAndes, Instituto Pensar.
Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2006), Los herederos. Los estudiantes y la cultura, Buenos Aires, Siglo XXI.
Cohen, F. (1935), Transcendental “nonsense and the functional approach”, Columbia Law Review, 36 (6).
Fitzpatrick, P. (1998), La mitología del derecho moderno, México, Siglo XXI.
Gargarella, R. (2012), La justicia frente al gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder judicial, Quito, Corte Constitucional de Ecuador.
Gramsci, A. (2001), “Cuaderno 1”, Cuadernos de la cárcel, Puebla, ERA.
Grossi, P. (2008), “¿Justicia como ley o ley como justicia? Anotaciones de un historiador del derecho, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Trotta, 2008.
Habermas, J. (1999), Teoría de la acción comunicativa, Tomo 1: Racionalización de la acción y racionalización social, Madrid, Taurus.
Heródoto (1979), Historia. Libro III: Talia, Madrid, Gredos.
Hayek, F. (2011), Camino de servidumbre, Madrid, Alianza.
Jhering, R. (1985), “In the heaven of legal concepts: a fantasy”, Temple L.Q., 58 (799).
Kahn, P. (2012), “Introducción”, El análisis cultural del derecho: una reconstrucción de los estudios jurídico, Barcelona, Gedisa.
Locke, J. (1998), Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Guernika.
Marx, K. (2008), “Cartas de Marx a Ruge (marzo y septiembre de 1843)”, Escritos de Juventud sobre el Derecho, Textos 1837-1847, Barcelona, Anthropos.
Michels, r. (1979), Los partidos políticos, Buenos Aires, Amorrortu.
Mosca, G. (2008), Historia de las doctrinas políticas, Zaragoza, Reus.
Platón (2020), “República”, Diálogos IV, Madrid, Gredos.
Poulantzas, N. (1969), “La teoría marxista del estado”, Hegemonía y dominación en el estado moderno”, Buenos Aires, Siglo XXI.
Real Academia Española (2005), “Elite”, Diccionario Panhispánico de dudas, desde: https://www.rae.es/dpd/elite, consultado el 15 de abril de 2023.
Sófocles (1981), “Antígona”, Tragedias, Madrid, Gredos.
Thompson, E.P. (2010). Los orígenes de la ley negra, un episodio de la historia criminal inglesa, Buenos Aires, Siglo XXI.
Tigar. M. & Levy, M. (1986), El derecho y el ascenso del Capitalismo, México, Siglo XXI.
Weber, M. (2008), Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, México, Fondo de Cultura Económica. Weber, M. (1987), “Introducción”, Ensayos sobre sociología de la religión, tomo 1, Madrid, Taurus.