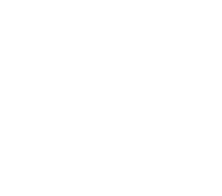El Nido

Montserrat Eva Ramírez Ramírez
Psicóloga por la UAM Xochimilco y Psicoterapeuta Psicoanalítica por la Universidad Intercontinental y la Universidad Kennedy de Buenos Aires, Argentina. Ha colaborado con artículos para revistas de psicología y psicoanálisis como Tramas y Diálogos Psicoanálisis-Humanidades-Arte.
17 junio, 2022
Una coralillo entró por la noche a la casa, se arrastró hasta el petate donde la mujer y su bebé dormían. Ondulante, rozó con su frío y escamoso cuerpo la piel de la niña, se interpuso entre el abrazo de ambas, adentrándose sigilosamente en el camisón de la mujer.
El esposo regresaba de su jornada, borracho de sueño. Al llegar miró que la serpiente mamaba la leche del pecho de la mujer. Perturbado, inmediatamente la tomó por la cola, la azotó con toda su ira contra el piso y de un golpe en la cabeza la mató. De su boca asomaban los colmillos y un hilo blancuzco, que ahora estaba esparcido por el piso.
Sensaciones de nostalgia, miedo y asco se apoderaron del cuerpo del hombre; le temblaban las piernas, se puso pálido, pues no había animal que le causara más temor desde niño. Aún desconcertado, intentaba no creer en lo sucedido. Con su rugosa palma tallaba sus ojos una y otra vez; intentando limpiárselos, deseaba desaparecer esa imagen de su mente. Miraba, cerraba los ojos y volvía a mirar. El reptil seguía inerte, ahora un hilillo de sangre se mezclaba con la leche materna en el piso.
Entró en razón, luego pensó que la serpiente había envenenado a su esposa y a su hija, pues ni con el golpe seco que le había dado al animal se habían despertado. Suspiró, sintió de nuevo sus piernas. Mientras decidía qué hacer, en su mente, no dejaba de aparecer como una fotografía maldita lo que había presenciado. Se culpaba por no estar presente, por no haber llegado antes y pasar tantas horas fuera.
Recordó que se murmuraba que las serpientes cantaban para hipnotizar a sus presas humanas. Su padre le contó de niño que esa había sido la razón por la cual su madre había fallecido cuando él era un recién nacido. Las familias en esa época pensaban muertos a los hipnotizados por lo que los enterraban, aunque sólo estuvieran dormidos. Cuando comenzaba a creer que este sería el destino de su esposa e hija queridas, juntó fuerzas para no llorar, apretó el puño con coraje y esperando lo peor llamó a su esposa por su nombre – ¡Francisca! – Gritó.
Los párpados de la mujer y de su hija se abrieron inmediatamente. Alarmada, la mujer se incorporó y la niña comenzó a llorar. Francisca tomó de nuevo en brazos a la pequeña y murmurando, preguntó qué pasaba. El hombre, más tranquilo al percatarse de que seguían vivas, le contó lo que había presenciado.
Francisca miró con asombro el cadáver largo y aún brillante de la serpiente junto a la mesa en donde comían. Su hija no dejaba de llorar, por lo que tomó su pecho y se lo puso en la boca. Ante esto, el hombre se estremeció, dio la vuelta y salió de la casa sin decir más.
Desde la puerta miró a todos lados, como si en la milpa hubiera gente espiando. Callado, escuchó buscando la presencia de alguien o algo. Sólo encontró la oscura claridad de la noche, los grillos cantaban su canción, una canción que le parecía terrible esa noche pues no lograba consolar su espanto.
Sintió la necesidad de hablar con alguien más de lo sucedido, pero ¿a quién le iba a contar en el pueblo? Sus compadres y vecinos se reirían de él, quizá hasta querrían ir a incendiarles la casa creyendo que el diablo se había metido ahí mismo. Le reclamarían que él no estuvo para evitarlo.
Por la mañana en lugar de irse a la milpa como siempre, echó a andar a la explanada del pueblo, cuesta arriba del monte. No quería recordar de nuevo lo que había sucedido por lo que miraba sus pasos y los contaba; hasta el treinta se sabía, así que comenzó varias veces la misma serie.
Cuando llegó a la explanada atravesó cabizbajo hacia la iglesia. Afuera, una mujer vendía pan y atole. Él no había desayunado, por lo que el hambre comenzaba a consumir sus energías, pero primero tenía que satisfacer su necesidad de hablar de lo sucedido, entonces fue donde el cura.
El cura lo escuchó en silencio. Ni siquiera se inmutó cuando el hombre describió aquella escena, pues asoció naturalmente que las mujeres, como seres llenos de pecado, tenían gran tendencia para aliarse con las serpientes, además era la quinta vez en el mes que escuchaba una historia así. Le recomendó irse de vuelta a casa, no contar lo sucedido nunca, retirarle el pecho a la niña y reprender a su mujer para conocer por qué había permitido tal aberración.
Esa misma tarde en la entrada de la iglesia estaba puesto un aviso: “toda serpiente prieta, pinta, amarilla o blanca, toda alimaña ponzoñosa y rastrera, todo animal y bestia desconocidos deben ser eliminados”. En el pueblo, poco a poco fueron enterándose del anuncio, sin embargo, también sabían que, de perseguir y matar a estos animalejos, las cosechas padecerían plagas y su economía estaría perdida. Esto no le importaba al cura, todo, todo era mejor antes que permitir la perversa alianza entre mujer y reptil.
De regreso, cuesta abajo, el hombre iba hablando consigo mismo. ¿Acaso esas serpientes también habían perdido a sus madres?, ¿por qué había caído sobre las mujeres de su pueblo el designio de amamantar a esos bichos? Poco a poco comenzó a responderse. Tal vez algunas serpientes se parecían a él y deseaban conocer la calidez del seno materno.
El esposo de Francisca llegó calmado porque en realidad no culpaba a su mujer y ya se le había pasado el susto. Se sentaron a almorzar en cuanto Francisca terminó de calentar tortillas. El hombre le contó dónde había ido, lo que había dicho y lo que el cura le había encargado. Ella no entendía qué era tan terrible pues afortunadamente no había sido envenenada y no padecían de nada, ni ella ni su niña. Esto calmó aún más a su marido.
Cuando terminaron de comer, se desabotonó el vestido hasta el vientre, se descubrió los hombros, se echó la trenza para atrás hacia la espalda y le mostró sus senos, no tenían ni una marca. Esto calmó la angustia del esposo, también sus celos. El hombre por un momento se sintió en paz, hasta que la culpa regresó por no haber entendido antes lo que ahora entendía. Terminó su comida y salió de nuevo al campo, contando hasta el treinta.
Francisca miró cómo se alejaba su esposo desde el marco de la puerta, abrazando a su hija. Incrédula, recordaba las órdenes del cura. Para ella las víboras eran igual que cualquier fiel que entraba de rodillas a la iglesia, arrastrándose en el suelo por la tierra sagrada para estar más cerca de las antiguas deidades que habían quedado enterradas. Su madre le había contado algo parecido a lo que había pasado con las víboras cuando ella era niña, a propósito del gusto de las serpientes por la leche materna. Sabía que ellas nacían de huevos, lo había visto en el monte con sus hermanas: cuando rompían el cascarón casi nunca estaba cerca la serpiente madre. Para Francisca y las otras niñas era obvio, las víboras buscaban calor de sus madres humanas.
Ella se preguntaba de qué se alimentaban esos animales, pues con el sol no creía que les bastara. Por eso, con cierta conmiseración, le pedía a su madre que mojara con algo de su leche un trapo que luego exprimía encima de algún nido de víboras. La acompañaban sus hermanas y a veces sus amigas, todas sabían distinguir cuales eran peligrosas y cuáles no. Cosas que en el pueblo las mujeres, a diferencia de los hombres, sabían, pero no se atrevían a decir en voz alta.
Al paso de los días, muchas mujeres comenzaron a tener miedo a parir. Temían la represión de los hombres, incluso más que a los reptiles. Ellos apenas dormían, siempre vigilantes. Algunas otras, como Francisca, se lamentaban por la situación y estaban en desacuerdo con las medidas impuestas pues sin cosechas ni descendencia, el pueblo perecería en el olvido.
El tiempo de lluvias se acercaba, las serpientes abundarían. Los más viejos del pueblo ya se habían percatado de las consecuencias de las medidas impuestas por el cura: la escasez se empezaba a hacer presente. Se hicieron reuniones que no llegaban a ningún lado, no había muchas sugerencias por el temor generalizado a convertirse en enemigos de la iglesia.
Todo parecía ir en picada para el pueblo y el tiempo se agotaba. El rostro del esposo de Francisca sólo reflejaba preocupación y a veces miseria, lo cual la entristecía. Además, le era inevitable sentir coraje pues sabía lo que había que hacerse y le enojaba que nadie se atreviera a cambiar las cosas. Sintiéndose sola, pero recordando lo aprendido por su familia, comenzó a ir de casa en casa hablando con las madres que tenían hijos pequeños. Les contaba lo que hacía cuando niña al encontrarse con “una casita” de serpientes.
La mujer se sabía valiente desde niña, su madre se lo decía todo el tiempo, era muy curiosa, no se asustaba fácil, por lo que durante la noche le contó a su marido lo que había ideado y lo que estaba haciendo.
Primero fueron pocas las que aceptaron, después casi todas las demás, recolectaban algunas gotas de leche en lienzos de tela cuando salían de sus cuerpos. Después llenaron cantaritos de barro que luego sus esposos y algunas de ellas tiraban en los sembradíos. Esto llegó a oídos del cura, a quien le costó reconocer que la situación podría convertirse en un conflicto contra él, pues el pueblo se había organizado en secreto. De la noche a la mañana, así como había aparecido el letrero en la entrada de la iglesia, desapareció. Algunos dicen que incluso en una misa habló sobre las bondades de las serpientes. Ya no dijo nada sobre las mujeres, a nadie le extrañó.
Los días siguientes, los reptiles y las personas tomaron su lugar en el campo nuevamente. Ese año la cosecha mejoró, primero el maíz, luego el frijol, la calabaza y el tomate. Crecían hierbas de olor que le otorgaron un perfume particular a las parcelas. Los insectos parecían más grandes y brillantes, los zanates y las chicharras cantaron más fuerte que nunca. Todos reconocían el porqué. A veces, entre los surcos de la milpa se asomaba uno que otro cántaro medio enterrado y aún lleno, la leche se mantenía fresca por el barro. De estos cántaros las serpientes bebían y a veces, secretamente, también los hombres.