
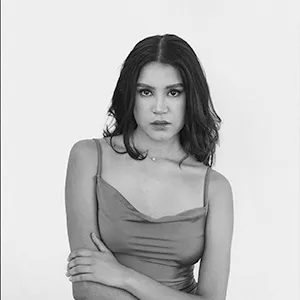
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
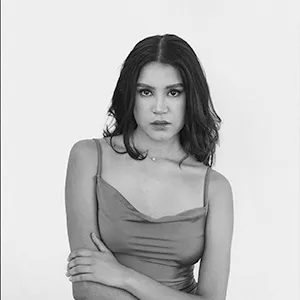
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
A lo largo de mi vida, el concepto de “discapacidad” ha adquirido nuevas dimensiones. Cuando era niña y tenía no más de 10 años de edad, consideraba como “discapacitados” a aquellos individuos con limitaciones física-motoras, pues relacionaba el término con mi contexto más próximo que era mi mamá, quien había sufrido un accidente automovilístico que la había postrado en una silla de ruedas.
Posteriormente, ya más grande, a mis 21 años tuve la oportunidad de trabajar en el otro lado de la frontera en un campamento para personas con necesidades especiales. En donde comprendí que la palabra “discapacidad” engloba en realidad, un mundo de posibilidades y combinaciones que no se pueden reducir o encasillar a un concepto estático o unitario. Existen, por ejemplo, personas que se encuentran en el espectro autista, gente con fobias que uno pensaría que son de lo más inusuales, individuos con distintos tipos de diagnósticos médicos e incluso variaciones que uno llegaría a desconocer.
Más adelante, a mis 22 años de edad, cursé la materia optativa “Miradas sociales sobre la discapacidad” que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (polakas para los conocedores). Mentiría si no admitiera que me llevé una gran sorpresa cuando la primera lectura del curso se desarrollaba en torno a las enfermedades mentales como discapacidad. La profesora titular presentaba las diapositivas y explicaba el análisis del tema. Mientras yo no paraba de pensar: “Entonces… ¿yo también soy discapacitada?”. La interrogante resonó en mi cabeza por algunos días.
Y es que sí, lo que se considera como “discapacidad” está fundamentado más en una perspectiva sociológica, que en una médica. Los doctores podrán diagnosticar esto o aquello, pero es la sociedad en la que se habita la que determinará el lugar que se ocupa dependiendo de una serie de consideraciones que pueden ser de lo más superficiales hasta de los más complejos.
Todo lo anterior simplemente para argumentar que existen decenas, centenares e incluso miles de distintos tipos de discapacidad. No obstante, todos los individuos que se pueden nombrar como
“discapacitados” comparten un denominador común, siendo este el de la exclusión. Solo porque no se habla públicamente de ello, no quiere decir que es un secreto. Se nos excluye del espacio, de las políticas públicas, se nos relega de la agenda política e incluso me atrevo a afirmar que somos un sector marginado de la economía.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad y a pesar de representar un sector importante de la población, la exclusión y segregación reproducen y alimentan la percepción colectiva de que “somos pocos”, de que no estamos, que no existimos. Cuando no es así, resistimos desde la invisibilidad y somos orillados a movernos de forma casi imperceptible para no incomodar a aquellos que se auto perciben como la otredad.
Este modo de hacer sociedad es insostenible, como ciudadanos y como jóvenes, es nuestra tarea evolucionar la manera en la que esta se configura. Claro, es necesario reacondicionar las calles y banquetas con el motivo de que sean transitables para todos, eliminar los puentes peatonales por ejemplo y por supuesto exigir que se le destinen más recursos al área de la salud.
Sin embargo, la que ahora escribe, desea y se atañe en tocar y profundizar en un tópico que no puede seguir escapando de nuestras manos y ese es el de la educación. Y es que en general, las escuelas y los programas educativos están diseñados y orientados hacia un perfil específico, obedeciendo al de una persona con disponibilidad de tiempo y recursos económicos, que pueda practicar el principio de la constancia y de preferencia, que sea capaz de invertir el cien por ciento de su atención al estudio. Bajo este esquema, lo que algunos llaman “educación tradicional” no es más que un privilegio.
Desde que se estipuló en algún artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la educación es laica y gratuita, erróneamente se piensa que esta se volvió de carácter universal dentro del territorio nacional. Y aunque no niego que la situación económica de un individuo cada vez es menos determinante para su acceso a una educación de calidad, existen otros rubros, además del económico, en los que llegar a ella sigue siendo una especie de tierra prometida y no una realidad.
Puesto que para las personas que se identifican con algún tipo de discapacidad, las escuelas aún se encuentran en gran medida fuera de nuestro alcance real. Empezando por el ineludible hecho
de que las instalaciones de las mismas han sido construidas bajo una muy paupérrima perspectiva inclusiva. Es decir, los recintos muy pocas veces son eficientemente accesibles. Pensemos en la tres veces honorífica Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tiene como meta formar a los mejores científicos sociales del país. Es verdad que cuenta con algunas rampas para sillas de ruedas, sin embargo, a excepción del “D”, los demás edificios que se disponen para impartir clases, los cuales tienen más de dos pisos, no cuentan con un elevador u otro tipo de acceso diferente a las escaleras. Lo que desafortunadamente genera, se quiera o no, que únicamente las personas que disponen del total funcionamiento de las dos piernas y otras partes del cuerpo involucradas, puedan gozar de forma holística las instalaciones de la facultad. En el mismo sentido, no carece de verdad que aquellos elementos no materiales que componen la estructura escolar tampoco son totalmente alcanzables para todos los individuos. Debido a que no se han diseñado contemplando a las personas que presentan algún tipo de discapacidad cognitiva o neuronal, como por ejemplo quienes se encuentran dentro del espectro autista o quienes como yo, padecen de alguna enfermedad mental.
Pues los esquemas de trabajo, comúnmente responden a una lógica en la que para aspirar a obtener una calificación aprobatoria, el estudiante debe de cumplir con ciertos méritos, como lo pueden ser las tareas, asistencias o participaciones. Actividades que para una persona neurodivergente muchas veces son difíciles de llevar a cabo de forma constante y sostenida.
Para algunos puede llegar a ser un verdadero reto el tema de las participaciones si es que el desenvolvimiento social no es su fuerte como en el caso de quien se encuentra en el espectro autista. Para otros, la dificultad podría presentarse al momento de sentirse encerrados por dos horas en un salón de cuatro paredes junto a otros cuarenta o cincuenta estudiantes, como aquellos que son claustrofóbicos. Específicamente para mi, que estoy psiquiátricamente diagnosticada con trastorno bipolar, el reto reside en asistir a clases y entregar tareas de forma sostenida o constante, ya que la naturaleza de mi discapacidad limita los momentos en los que puedo ser productiva. Hay periodos en los que anímicamente me encuentro en disponibilidad de llevar a cabo encomiendas y hay otros en los que soy incapaz de levantarme de la cama. En ningún esquema tradicional de trabajo escolar, es bien aceptado que me ausente por el tiempo que me
dure un episodio depresivo, que si bien puede perdurar por unos cuantos días, también puede prolongarse por semanas e incluso meses.
Existen docentes que ponen en práctica su calidad humana al empatizar con las particularidades del alumnado y facilitan prórrogas para los trabajos, reagendan ese examen importante que te perdiste o justifican tus ausencias. Sin embargo, la generalidad son esos docentes inflexibles, que traducen el miedo y el estrés como medidores de la calidad de sus clases. Aquellos que niegan “consideraciones especiales” bajo el argumento de estar subordinados a una dirección o institución mayor, que verifica minuciosamente que se cumplan en tiempo y forma los lineamientos establecidos. Lo que sugiere que sustancialmente no importa cuántas personas buenas, empáticas o conscientes existan por institución educativa, sino que la forma tradicional en la que se construyen las escuelas, tanto física como metafísicamente, propicia la reproducción de manera sistemática de la exclusión de individuos que presentamos algún tipo de discapacidad, ya sea física-motora, cognitiva-mental o ambas.
La realidad es que las escuelas tradicionales no cuentan con mecanismos o articulaciones que permitan que en efecto, el acceso a la educación sea universal. La solución no es la creación de más escuelas exclusivas para personas con necesidades especiales, más bien, la verdadera solución es que las escuelas dejen de ser exclusivas para un arquetipo único de estudiante. Tenemos derecho a coexistir en los mismos espacios, a una educación digna que no esté en función de las características físicas que reúnas, a una formación que no nos segregue ni margine por ningún motivo. Es necesario comenzar a pensar desde la universalidad, planificar teniendo plena consciencia de que existen infinidades de formas de vida. Entender que el uso de los espacios no debe de ser únicamente para un determinado grupo de la población. Abrir el diálogo para encontrar convergencias que nos den cabida a plantear propuestas y soluciones. Alzar la voz cuando ante nosotros se excluye y se segregue. Dejar de evadir temas que el constructo social nos ha implantado como incómodos. Creer en el poder de la colectividad. Crear sistemas más justos y equitativos que los actuales. Soñar con un mundo mejor. Sí. Un mundo mejor es posible, pero un modelo de escuela mejor, es de carácter urgente.
Por: Natalia Sánchez Méndez
La idea de un amor romántico es esclavizante
Por: Valentina Díaz Díaz
Representa complejidad, es subjetivo y depende del contexto social