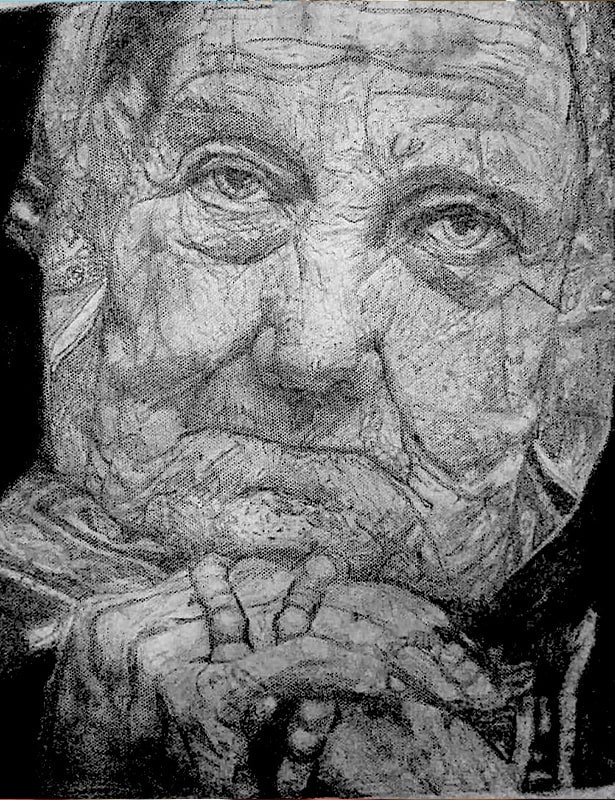

Facultad de Economía

Facultad de Economía
Si escribo esto no es con el afán de sorprenderlos, o de siquiera causarles la más mínima reacción forzada. Yo siempre he creído en el valor de la verdad, pues soy un estudiante de universidad y por eso mismo comprendo su importancia; por esto, me abstendré de exagerar sucesos o inventar detalles. Corro el riesgo de que mi relato sea decepcionante, tengan por seguro que encontrarán historias mucho más excitantes que la mía, pero les aseguro, por los huesos de mi abuelo Antonio, que esto es lo más aterrador que me ha pasado en la vida.
La verdad es que nunca he creído en los sucesos mágicos o paranormales —lo cual, por mi cultura, es algo particular— pero, aún, les tengo respeto. Toda mi vida he oído los relatos sorprendentes de mis familiares, quienes nunca han tenido que jurar por sus vidas que lo que cuentan es verídico, precisamente por el aire de horror y la dura expresión con la que narran sus infortunios. Además, tengo el vago recuerdo de la vez que mi pueblo mató a golpes a una mujer tachada de “bruja roba niños”. De entre todos los gritos que oí desde mi habitación, las súplicas, el cadáver que observé con mis propios ojos al final, y de la sangre espesa (casi espuma) derramada en la calle que se preservó inmutable por varios días, lo más perturbador fue la certeza comunal de que se había hecho justicia y el buen sabor de boca con el que todos regresaron a casa aquella noche. Entonces no, no les exijo ninguna reacción, solo les pido que oigan mi historia y que la juzguen por lo que es: una historia real.
En esta peculiar ocasión, un viernes, desde el amanecer me la pasé muy atareado. Mi última clase terminó a las doce del día. Después, incluso sin haber desayunado, esperé a que terminara el entrenamiento de porristas de Cecilia por dos horas más. Sentado en las butacas de madera, la miré sin descanso hacer sus piruetas en el cielo y presumirle su cuerpo montaraz al resto de los espectadores. A todos, menos a mí. Gracias a esta certeza logré eludir el hambre sin ningún contratiempo. Al final, Cecilia me saludó con un beso tan casual que da igual si fue en los labios o en la mejilla. No lo recuerdo.
Caminamos por la calle sin hablar de nada particular y ella no me permitió que la tomara de la mano sino hasta cuando accedí a cargar su mochila. Tomamos la línea cinco del metro y ella se sentó en mis piernas durante todo el trayecto; a cambio, yo soporté la tediosa historia sobre una de sus amigas que ella se moría por revelarme. Nos bajamos en Consulado, cruzamos la calle como corriendo de puntitas, a saltitos cortos, y la obligué a besarme frente a la pequeña cocina económica de su familia, donde todos pudieran vernos.
A pesar de mi cómico intento, su madre me saludó con el mismo afecto que se le tiene a un viejo (pero indiferente) amigo de su hija. Porque no, Cecilia no es mi novia, claro que no. Puede que nos tratemos con la habitualidad de viejos novios, sin lugar a dudas hacemos el amor con verdadera pasión, probablemente nos queramos y entendamos lo suficiente como para casarnos en secreto y vivir así mientras juntamos el dinero suficiente para una boda. Pero también somos incapaces de prohibirnos ciertos placeres y nos creemos lo suficientemente maduros para sortear los celos, nuestros egos, y muchos formalismos. Podría hablar por horas sobre mi historia con Cecilia (y acaso ese sería un relato más valioso) pero siempre he creído que a ella no le gusta que comparta el mínimo pormenor sobre nuestra relación, y yo no puedo hacer otra cosa más que respetar su juicio. Siempre me ha dado la sensación de que ella podría ser un poco más perspicaz y astuta de lo que es, pero su placer por hacer bromas horribles y su hábito por procurar la diversión ante todo se lo impiden. Confieso que ella me ha estropeado el carácter pero ha mejorado mi vida; estoy dispuesto a hacer ese sacrificio, al menos por ahora.
No daré detalles sobre la despedida que tuvimos aquel día. Solo mencionaré que, por su obstinada y agotadora exigencia en el amor, casi pierdo el camión que habría de llevarme a casa después de una larga semana en la miserable y condenada capital, esa misma que odio con todo mi ser y mi alma. Siempre me ha consternado que Cecilia nunca se haya mostrado afligida por mi partida y mi ausencia, pero soy lo demasiado flemático para encararla.
Al fin, como todos los viernes de mi vida, me bajé del camión y puse pie en mi pueblo querido a eso de las siete de la tarde. Esperé como un perro por casi una hora a que mi hermano me recogiera en la parada, y solo decidí que lo mejor sería comenzar a caminar cuando levanté la mirada y me topé con un cielo bajo y turbado, cada vez más amenazante y un poco más oscuro de lo habitual. Jalé mi pequeña maleta —siempre me ha impresionado cómo mi existencia entera cabe en una pequeña maleta azul incluso más vieja que yo— por un par de calles y luego por mucho tiempo al borde de la carretera. A medio camino, a un instante de la noche, una vieja camioneta pick-up que creí reconocer en la distancia se salió de su carril y me cerró el camino con tal brutalismo y descuido que casi muero atropellado. Mi instinto le produjo una descarga de adrenalina a mi corazón y, de no ser porque soy una persona orgullosa, casi caigo al suelo.
Apenas logré tranquilizarme para cuando saludé a mi primo, quien iba al volante, y a varios de sus amigos. Me hicieron subir a la camioneta con ellos, pues prometieron llevarme a mi casa, pero sabía a la perfección que daríamos la media vuelta e iríamos directo a un bar. No puse ninguna objeción. Estaba agotado y necesitaba un trago, tan simple como eso.
Por ahí de la medianoche me sentí con ganas de cantar, pero esta vez en nombre de Cecilia. Separados por una lejanía de cientos de kilómetros y quizá también por la espalda ancha de otro hombre, le declaré mi amor incondicional y mi total admiración a su bello lunar que tiene en el interior de su cadera. Casi al instante se nos juntaron un grupo de desconocidas y todos juntos salimos a caminar a la calle.
Mi primo, con su elocuencia tan áspera de siempre, nos contó la leyenda de la pareja de gatos callejeros que, durante una noche de feria, se pararon en dos patas y bailaron como humanos justo debajo de ese poste de luz, ¡ese mismo frente a nosotros!, para la aterradora sorpresa del pueblo entero. Yo iba hasta atrás, como si nadie se fuera a percatar así que jalaba a todos lados una vieja maleta azul, más sucia que mis zapatos agujereados. Una de las desconocidas me esperó y caminé a su lado sin atrevernos a cruzar palabras, sin siquiera mirarla a la cara como para no reconocer su presencia, permitiéndole al fastidio hacerse un espacio entre nosotros, acrecentando mi disgusto… hasta que ella se armó de valor.
Me dijo que se llamaba Regina, como esa dulce que aún no logro sacudir de mi cabeza a pesar de tantos años, tantas humillaciones; y gracias a Dios que su nombre no fue María, como todas las mujeres de mi vida. Esta connotación tan desagradable me causó vértigo y tuve que drenar la hinchazón de mis vísceras con un pequeño y entrecortado suspiro de nostalgia. Aquella noche me sentía un poco más honesto de lo habitual, y aproveché su patético interés en mí para decirle que yo soy de esos hombres que no confiesan que fueron ellos los que le mandaron una rosa a la mujer que adoran. También le conté que gracias a una estupidez, una decisión que no tomé, y malas amistades, desperdicié mi oportunidad con la niña de mis sueños (porque aún éramos niños en esa época) y ahora no me voltearía a ver ni en un millón de años. Eso sí, le conté de Cecilia y que ella siempre que está aburrida me busca para llenar el vacío que yo mismo provoqué con placeres terrenales; siempre accedo, a pesar de saber que solo me ocupa, pero yo argumento con que ser un simple artefacto también puede ser una virtud. Al final también le conté eso de Cecilia. A pesar de todos mis intentos, ella aún se mostró dispuesta a cualquier cosa conmigo. Sin importarme que ella hubiera estado fuera de mi alcance en cualquier otro día de mi vida, le pedí amablemente que me dejara en paz y no perdiera su tiempo conmigo. Es así: sé que solo puedo amar a las mujeres que he decepcionado o a las que les he mentido, y aquella noche no quería echarme encima otra pasión dolorosa.
Fue entonces cuando me detuve. Me quedé quieto por un buen rato mientras observaba al resto seguir caminando, sin siquiera percatarse de que detrás de ellos faltaba el sonido de las ruedas de plástico chocando contra las piedras del suelo. Así me quedé hasta que me encontré solo en medio de la calle, sin ningún ruido de la noche para acompañarme. Entonces di la media vuelta y emprendí mi camino a casa. Lo hice porque solo llevaba media cerveza en el estómago, y porque ya estaba harto de esperar, me ardían los pies, y le había prometido a mi madre que estaría en casa para la cena. Mi reloj señalaba las 2.35 de la madrugada, así que caminé sin esperanzas.
En algún momento creí estar soñando. Sentí como si por primera vez en mi vida estuviera completamente solo. Sentí como si llevara años sin cruzar palabra con una persona real. Sentí como si todos mis amigos y conocidos fueran simples caricaturas, y como si todas las acciones que he tomado en mi vida hayan sido las incorrectas. Pensé que si hubiera muerto en ese instante, si me hubiera caído un rayo en la cabeza, habrían de pasar al menos seis horas para que alguien encontrara mi cuerpo al borde de la carretera. Para entonces ya solo sería un gris y rígido rostro sin expresión. Mi muerte se hubiera asemejado a mi vida, todos dirían: “¡Pobre Arturo, ni siquiera tuvo tiempo para percatarse de que ya había muerto!”.
Por un instante creí perder la cordura, pero el frío no tardó en reafirmar mi lucidez. Se los juro, estaba completamente lúcido; lo sé porque me sentí agradecido con la vida cuando finalmente tuve frente a mí el cartel que dice “Bienvenidos al Barrido”. Eso significaba que ya lo único que me separaba de casa era el asqueroso camino de tierra que atraviesa los pastizales, los terrenos de cosecha, y varios centenares de árboles.
Sin pensarlo dos veces, me adentré en ese camino de tierra que parece sacado de un cuento o una caricatura… “Y aquí tenemos dos opciones, niños: primero, el camino dorado, limpio y brillante, repleto de mariposas, animalitos de Blancanieves, y un trillado arcoíris al fondo; o, segundo, un tétrico, incierto y retorcido camino de tierra puntiaguda que parece solo dirigir a la oscuridad de la noche y del que, a juzgar por su apariencia, nunca saldremos con vida”. Yo no tenía opción. Sin embargo, no permití que el miedo se apoderara de mí en ese instante. La luz de la luna era suficiente para ver con claridad a los árboles de la lejanía y la silueta de los cerros, el frío era cada vez más soportable y mis ansias por llegar terminaban de sedar mis pies.
Entonces caminé. A pesar de no temer ser asaltado (porque conozco íntimamente a todos los pocos habitantes de este trozo de tierra que llamo hogar), y de saber que la oscuridad apenas me causaba un devaneo de turbación, no paraba de girar mi cabeza a todos lados y de mirar detrás de mi hombro. Casi como una ironía planeada, en el momento más solitario de mi vida no me sentía solo en lo absoluto.
Para el momento en que calculé que quedaban quince minutos de caminata fue que observé por primera vez, en la morbosa y trastocada lejanía de la noche, a lo que parecía ser un perro gigantesco, de ojos luminosos, silueta incierta, pero de presencia irreprochable. Lo vi a través de la línea de árboles que delimita el camino de tierra, y de unos cincuenta metros de hierba y pastaje de tamaño oscilante. Seguí caminando, apenas caviloso por la idea de que fuera uno de esos perros rabiosos que pasan las últimas horas de su vida vagando delirantes en busca de una persona con quien desahogar su sed y descansar su mandíbula.
Después de un minuto, la silueta de la lejanía se hizo un poco más nítida. Ahora no era un perro, sino un caballo. Un caballo irreprochablemente negro, de ojos rojos, gigantesco, imponente, ahora pastando muy cerca de la línea de árboles. Por querer oír su respiración, levanté la maleta del suelo y caminé lo más silencioso que me permitieron las ampollas. Lo único que pensé fue que nunca había visto un caballo tan hermoso, tan perfecto, en mi vida; indudablemente valía su peso en oro, y no logré concebir una realidad donde una persona del Barrido pudiera ser dueño de esa bestia monumental.
Pero seguí caminando hasta que pasé de largo al caballo. De nuevo, por apenas dos minutos, quizá, estuve solo con mis pensamientos y mi zozobra.
Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Un inesperado escalofrío recorrió mi espalda cuando observé en la lejanía, de nuevo, frente a mí, de nuevo, un monumental caballo negro, de nuevo, que al principio pudo ser confundido con un perro rabioso. Por un instante creí que, de alguna inexplicable manera, mi noción de la dirección había fallado de tal manera que me encontraba caminando en la dirección equivocada. Pero a lo lejos se distinguía la casa de Artemia González, la primera casa del Barrido, y tenía la irrefutable certeza de que era la primera vez que la veía en una semana.
Seguí caminando, sin atender el dolor del pecho que era ocasionado por cada devaneo de mis pies, como fingiendo que no veía de nuevo al mismo caballo negro pastando a un lado del camino, sin encontrarle una explicación a cómo pudo haberse adelantado sin que yo me percatara de ello. Esta vez se encontraba un poco más cerca de la línea de árboles, y sentí su mirada cautiva a través de la oscuridad y la luz de la luna; un claroscuro. No había ni rastro de duda: era el mismo caballo. Sus ojos rojos eran como profanadores dentro de una realidad donde la noche siempre ha sido tranquila, armoniosa, en un lugar que sigue sin aparentar en los mapas del estado y donde no ha desaparecido un bebé en diez años.
Esta vez, al pasar a su lado, no me atreví a girar la cabeza para reconocerlo. Escuché un susurro detrás mío, un reclamo apenas perceptible. Avancé veinte metros más con aparente calma antes de comenzar a correr con todas mis fuerzas, o hasta donde mis pies lastimados me lo permitieron. Dejé caer una pequeña lágrima de alivio cuando me sentí lo suficientemente seguro. Pero canté victoria demasiado temprano.
De nuevo, esta vez justo detrás de la línea de árboles, quizá a cincuenta pasos de mí y en la dirección a la que yo me dirigía, estaba el mismo caballo de ojos fulminantes. De nuevo, de nuevo, de nuevo… el mismo caballo. Lo supe porque me observaba con completo descaro, casi metiendo su cabeza en la que yo juzgaba que era una frontera infranqueable: la línea de árboles. Supe que debía hacer algo. Supe que si no actuaba rápido algo muy indeseable podría pasarme. Intuí que mis piernas no podrían ofrecerme una escapatoria de esto, y pensé que mi mejor oportunidad vendría de una llamarada de lucidez y negociación. Tenía la certeza de que aquel ser desgarrador no era de esta dimensión (o quizá era de esta y de muchas otras), y me reconfortó pensar que si me quisiera muerto ya lo hubiera estado para ese momento. Juzgué de él un ser inteligente, mucho más inteligente que yo; enfermizamente inteligente, un psicópata.
Entonces recordé la historia del verdugo monumental que le proponía a sus víctimas una competencia: si ellos, gordos y viejos presos políticos, lograban correr hasta el final de los jardines reales antes de que él los alcanzara, entonces les perdonaría la vida. A lo mejor era que este caballo disfrutaba jugar con su cena antes de comérsela, a lo mejor era que disfrutaba ver el terror de sus víctimas en su rostro antes de morir, y a lo mejor era que su pequeño juego apenas comenzaba. Divagué hacia lugares indeseables de mi imaginación, en vez de pensar en una solución para esta encrucijada, y me visualicé siendo masticado (pedazo a pedazo, un hueso a la vez) por la bestia, procurando mantenerme vivo hasta el último momento. Imaginé su risa incontrolable, y yo lo único que pude hacer fue ponerme a llorar.
Su inmutable mirada me despertó del trance en el que estaba. Me di un par de palmadas en las mejillas para agarrar coraje de donde no lo tenía —a lo que juro que alcancé a oír una pequeña carcajada— y reorganicé mi mente. Seguí caminando, creyendo que para el momento en que pasara de nuevo a su lado ya tendría una solución a todo esto. Erguí mi espalda, dejé de perseguir mi cabeza con mi cuerpo, sacudí las lágrimas de mis ojos, apreté mis manos para sortear el dolor de mis pies, aguanté la respiración para ver si así se colmaba de electricidad mi cuerpo y se almacenaba suficiente sangre en mi cerebro para fabricar una respuesta brillante, urgentemente brillante, que era lo que necesitaba. Pero para el momento en que pasé a su lado, para el momento en que sentí su pesada respiración en mi cuello, lo único que pude decir fue: “Buenas noches”.
Lo dije como quien se lo dice, un lunes por la mañana mientras va camino al trabajo, a un rutinario desconocido que pasa a su lado en la calle. Con completa habitualidad, casi como si no fuera mi voz la que salió de mi boca, sino la de cualquier otra persona que no hubiera estado en mi situación. Ni siquiera me volteé para ver su reacción. Ahora estoy seguro: quedó boquiabierto ante mi ocurrencia.
Ocupé ese empujón de adrenalina y remé sin contratiempos por la corriente de incredulidad que yo mismo me creé para seguir caminando por un buen rato sin que ningún pensamiento me cruzara por la mente. Casi a punto de que terminara la línea de árboles y llegara a una zona un poco más poblada, lo vi de nuevo.
Dicen que no es la tercera, sino la cuarta, que es la vencida. De nuevo frente a mí, pero esta vez dentro del camino de tierra, justo en medio, como para que no pudiera no verlo, y para obstruirme el paso. Quieto, inmutable, con los ojos más rojos que le he visto a un ser en mi vida. Decidí detenerme cuando estaba a diez metros de él y me quedé observándolo, y él a mí también. Entonces se paró en dos patas, como un bípedo natural, y no como un caballo, y cruzó las patas delanteras que quedaban en el aire como si fueran los brazos de un humano perfecto, como si así estuviera más cómodo, y no paró de mirarme en ningún momento. Desconozco la expresión de terror que puse en ese momento, ese momento que parecieron veinte eternidades apiladas una encima de la otra. Así, así, en dos patas y con la espalda completamente erguida, probablemente superando los tres metros de altura, hizo un gesto de desaprobación (o de burla), luego sonrío (sé que sonrió, solo que su sonrisa no era parecida a la de una persona y mucho menos a la de un caballo), y se fue caminando. Cruzó la línea de árboles y se adentró a los pastizales de la noche, aún en dos patas, hasta que lo perdí de vista.
Algo me dijo que ya todo había terminado, así que volví a bajar la maleta al suelo, pensando que si el caballo hubiera decidido comerme entero en vez de perdonarme la vida también hubiera masticado la vieja maleta azul, más vieja que mis zapatos agujereados, y entonces la gente diría: “¡Pobre Arturo, la muerte lo alcanzó con todo y su vida entera sobre su espalda!”.
Al llegar a casa me rehusé a ver la hora. Entré con cuidado, procurando no despertar a mis padres y a mis hermanos que dormían en sus habitaciones. Sin proponérmelo pensé en mis otros tres hermanos que pasaban la noche en Dios sabe qué rincón de este mundo condenado, muy lejos de nuestro hogar. Le pedí a Dios que nunca tuvieran mi mala fortuna: la mala fortuna de toparse a un caballo aburrido y de enfermizo sentido del humor a mitad de la noche.
Por Mel Saldívar
Una vez más el amor… o lo más cercano a ello…
Por Nahui Pantoja
…algún día germinarán las semillas que sembraste en mi, lo veo en tus ojos
Por Víctor Rodrigo Muñoz Ocampo
Tantas historias de amor que terminan con una tragedia…
Por Ethan Balanzar
¿Cuál es el futuro de las lenguas indígenas en el cine?
7 respuestas
Excelente narración, con mucha riqueza de lenguaje, concisa, precisa y que mezcla perfectamente emociones, pensamiento y sentimientos bien plasmados.
Felicidades!
Amé tu estilo de escritura, en verdad sabes crear tensión. Me quedó con muchísimas ganas de leer más trabajos tuyos
Excelente!!! Un gran escritor me atrapó desde las primeras líneas y seguí leyendo hasta el final . Espero el siguente.
Valla interesante relato, me mantuvo en suspenso de inicio a fin, me gusto.
Excelente!! Me sentí leyendo a un escritor con la escencia de Juan Rulfo. En Pedro Paramo.!!
Muchas felicidades Leandro Daniel!
Excelente cuento… muy bien hilada la historia…
No que importe pero… Fué un deleite leerte. Me encantó!