
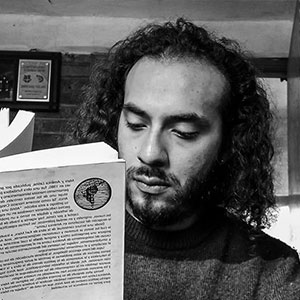
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
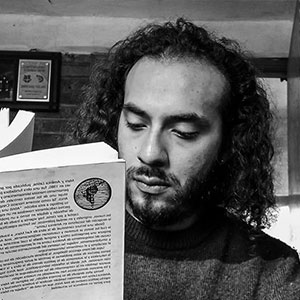
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
El modelo económico bajo el que todos hemos nacido pero nadie ha decidido que nos reine es un modelo que, por diseño, tiende a la desigualdad. El capitalismo necesita que algunos se mueran de hambre, en la miseria, sin la posibilidad de tener otra opción para que los grandes empresarios puedan ganar el monopoly de la vida y viajar en sus aviones privados.
Pero, ¿qué pasa con los que no morimos de hambre ni ganamos el monopoly de la vida? ¿Qué hacemos los que estamos en las aulas, mejor o peor desayunados pero en las aulas? Asumirnos por autopercepción a la clase media es bastante riesgoso. ¿Realmente tenemos la capacidad económica o productiva de las clases medias? Quizá sería más acertado decir que somos una constante excepción dentro del juego del capitalismo. Estudiamos en una universidad sostenida con dinero del Estado como los socialistas pero a cuyas aulas ingresamos por exámenes o por medios cuasi monárquicos de pase reglamentado. ¿Cómo se supone que nos afinamos a lo que representamos y somos en la universidad si estas contradicciones siguen tan vigentes?
Todo esto es cierto y no creo que exista una persona capaz de negarlo sin embargo habría que poner especial atención en cómo la universidad funciona de manera muy distintas de acuerdo a sus facultades y carreras; La facultad de derecho o la de ingeniería, por ejemplo. Son facultades que enseñan disciplinas concretas y prácticas, técnicas con las cuales al egresar de la licenciatura podríamos encontrar algún trabajo y comenzar a producir dinero y, con ello, muchas veces cambiar nuestras formas de vida. No es entonces de sorprender que dichas facultades se opongan al cese de actividades o se vuelvan incluso acríticas de lo que sucede a su alrededor.
Del otro lado del espectro tenemos las facultades de Filosofía y de Ciencias Políticas, dos facultades en donde se teoriza y reflexiona demasiado sobre lo que acontece a nuestro alrededor. A menudo nos enfrascamos en debates interminables desde posiciones filosóficas o políticas. En nuestras facultades se enseña a reflexionar a criticar a percibir más que a aplicar alguna técnica. Es razón de ello que cuando ocurre algo en la universidad filos y polakas van a ir a la cabeza en cuanto al cese de actividades y formas de organización.
La diferencia entre estas facultades reside en el privilegio, en la desigualdad de la que hablábamos al comienzo. A pesar de ser dos de las facultades más críticas sería bastante hipócrita de nuestra parte asumir que nosotros no somos privilegiados. No solo por estar en las aulas de la UNAM sino, por además, estar en las aulas de una de las facultades con menor índice de egresados laborando. El campo de trabajo de la sociología, la antropología, los estudios latinoamericanos o el teatro son bastante limitados. Estudiar alguna de estas carreras no nos dará en automático un empleo capaz de mejorar nuestras condiciones de vida, al menos no económicamente.
Entramos entonces en una paradoja bastante compleja. Por un lado están las carreras acríticas que tienen la oportunidad de ofrecer un cambio en la vida de sus estudiantes y por el otro las carreras críticas que bien podríamos decir que complicarán la vida económica de sus alumnos. Mientras los primeros no tienen problema en decir abiertamente que estudian lo que estudian por dinero y porque esa es una forma de mejorar su calidad de vida los segundos pasan los días tratando de demostrar que no son privilegiados. Que ellos son las víctimas de la desigualdad y que, definitivamente, no pueden ser beneficiados de ese sistema al que tanto odiamos.
Muchas personas en las facultades críticas se llenan la boca con discursos de pobreza, de indigenismo, de abolición del privilegio pero no asumen que estar en la posición para poder emanar estas posiciones conlleva ya un privilegio. No me mal entiendan, este texto no tiene como finalidad justificar la desigualdad ni mucho menos recaer en la retórica de: “aaah, muy comunista pero con iphone”. Nada más lejos, lo que trato de decir es que la desigualdad no es algo que ninguno de nosotros hayamos deseado. No es algo que nos hayan consultado.
Entender que el juego del capitalismo es mucho más complejo y entramado que “nosotros los pobres” es tener la capacidad de identificar nuestros rangos de acción. Alguna vez escuché que el privilegio se paga poniéndolo al servicio de los demás y no podría estar más de acuerdo con ello. No es que nosotros hayamos escogido el modelo pero asumiendo nuestro rol de privilegio dentro del engranaje del capitalismo podemos poner ese privilegio al servicio de los demás. Podríamos, por ejemplo, planear jornadas de alfabetización entre la población general, círculos de lectura, encuentros de poesía o cuenta cuentos.
Esto sería, por mucho, más productivo, revolucionario y subversivo que colgarnos de la desigualdad para tratar de decir que nosotros somos los únicos que sufrimos en este modelo. ¿Cómo podemos asumirnos las víctimas desde la posición en que estamos? Necesitamos revivir esta casta de intelectuales revolucionarios, los prácticos, los que como Revueltas se iban al barrio, a la fábrica a leerle a los trabajadores para generar un cambio. Necesitamos superar las retóricas inmovilizantes del victimismo. ¿Si todos estamos esperando que alguien nos salve cuándo nos salvaremos a nosotros mismos?
Despreciar la desigualdad, tratar de superarla, es urgente pero eso no nos avala ni nos da el derecho de colgarnos medallas que no son nuestras y que en nada nos ayuda colgarnos. Nosotros no somos el eslabón más débil del modelo de desigualdades, somos la mella que bien podría hacer un cambio pero para ello primero habría que estar convencidos de que eso es posible. Un poco más de praxis desde el privilegio y en contra de la desigualdad para superar la retórica del desvalido para ganar adeptos al discurso; he ahí mi solución entre los estudiantes.
Por: Yunuen Michelle Velázquez Cervantes
El amor adquiere significado dentro de la experiencia personal
Por: Fátima Valeria Juárez Flores y Enrique Alexander López Ortiz
¿Por qué nos da tanto miedo profundizar nuestros vínculos?
Por: Julliete Italia Vázquez Mendoza
¿Qué van a hacer? No sabemos, nunca sabemos
Por: Emiliano Arechavaleta
Comencemos a relacionarnos de formas diferentes e inclusivas
Por: Leo Marín
El riesgo de la idealización del amor en la construcción de relaciones sanas
Por: Tania Jimena García Manríquez
En tiempos de ultraderecha, el amor nos permite cambiar estructuras mentales y sociales
Una respuesta
Muy buen artículo felicidades