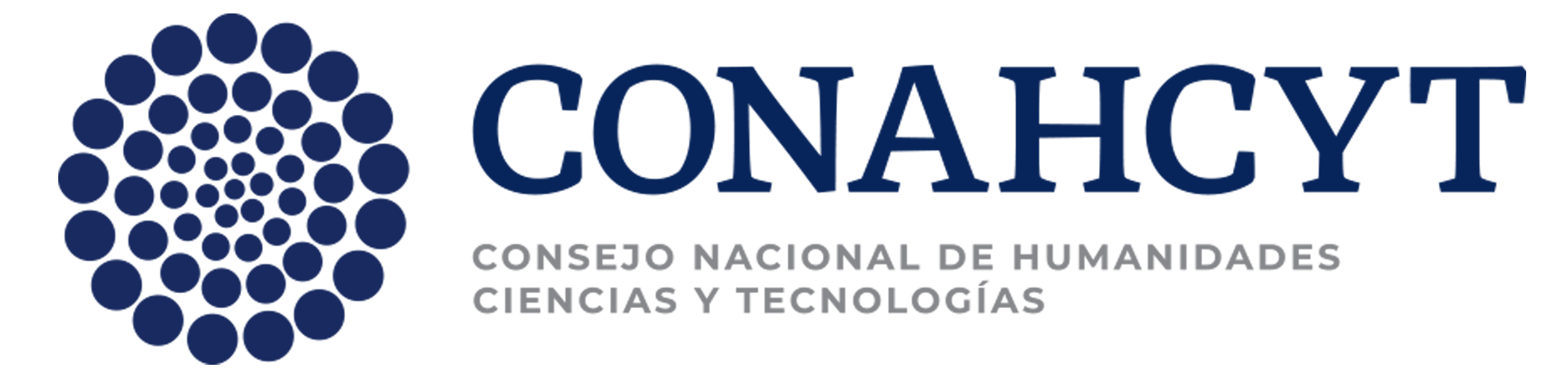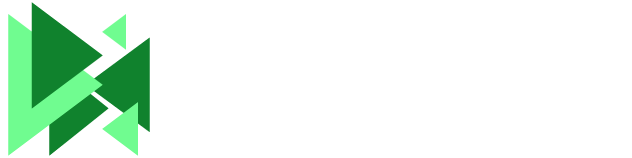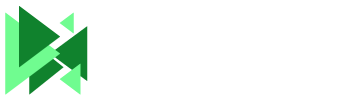El libro es una adaptación de tesis doctoral que analiza comparativamente las ideas contrapuestas entre el centralismo mexicano y la excepcionalidad regiomontana basada en un orgullo local en el que se detecta un continuum del regionalismo-separatismo. Esto se comprende como resultado de tensiones sociohistóricas internas del Estado-Nación y se reconoce su relevancia de estudio por el llamado giro de la derecha en los últimos años. Para el trabajo se hizo investigación hemerográfica identificando tensiones entre la alteridad regiomontana y el Estado mexicano, y se complementó con entrevistas a especialistas académicos en historia económica, política y cultural de la región. El estudio recopiló más de 300 textos de corte regionalista/separatista.
El análisis teórico se realiza desde la perspectiva de la construcción identitaria del Estado-Nación, se puntualiza que en México las resistencias localistas y regionalistas al proyecto nacional históricamente han confrontado en temas como las tradiciones culturales, las políticas tributarias, centralistas y territoriales. También se plantea desde la teoría política retórica de Laclau. Se identifican fijaciones de sentido de tres imaginarios que articulan el discurso político-tropológico de la alteridad regiomontana:
-
- Étnico comunitario: demarcaciones entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. Nosotros versus ellos.
-
- Económico-Político: relaciones entre trabajo, familia, empresa y estado. Lo común versus lo ajeno.
-
- Socioespacial: escaladas del adentro y afuera, Monterrey, Nuevo León, Noreste, Aridoamérica. Adentro versus afuera.
El tema de estudio se observa como un común reaccionario caracterizado por una apuesta localista alimentada de nostalgia, como el caso de Trump “volver a hacer grande Estados Unidos” o Vox por regresar a la España de Franco, la élite empresarial regiomontana por volver al Nuevo León de Vidaurri o al Nuevo Reyno de León de Luis de Carvajal y de la Cueva. En cuanto a las ideas separatistas refiere el caso llamado separatista del Centro Patronal de Nuevo León lanzada en 1996 por su director Luis Enrique Grajeda, quien propuso que mediante una consulta los neoloneses decidieran si querían seguir siendo parte de la federación o preferían independizarse. Los argumentos pronunciados por Grajeda fueron la “injusticia distributiva” y que se trabaja para mantener el ocio en toda la república. Se destaca que, en días consecutivos, el periódico el Norte replicó la propuesta destacando el “brevísimo valor civil” del empresario y el cuestionamiento de seguir en la federación, defendido como un pensamiento constante desde hace tiempo en cerebros regiomontanos.
El autor destaca que en Nuevo León ha persistido el fantasma del separatismo desde la formación del Estado-Nación hasta tiempos actuales. Refiere la promoción de ideas separatistas en 2007 en el libro de texto “Nuevo León, Historia y Geografía” para secundaria y la colocación de una estatua de Santiago Vidaurri en Lampazos. Para también la difusión del regionalismo mediante la creación oficial del complejo Museístico Museo del Noreste (MUNE) para escenificar la historia de la región norestense, o el eco que discusiones políticas como los impuestos causan en internet visibilizando un orgullo regionalista separatista.
El libro expone en seis partes: las tensiones sociohistóricas entre el centro y la alteridad regiomontana, la delimitación teórico-empírica de las narrativas de excepcionalidad, su dimensión económica-política (relaciones trabajo-capital), sus figuras raciales (mestizo fronterizo, bárbaro orgulloso), y su relación con el regionalismo sinecdóquico, la heráldica sociocultural replicados por la imaginación política separatista y la radicalización de la excepcionalidad. El autor concluye que la formación histórica de los sentimientos de la nación no fue lineal, homogéneo ni definitivo, y tuvo en contraparte la creación de resentimientos locales, re-sentimientos contra la centralidad simbólica, económica y política (divergencia hacia la centralidad hegemónica) manifiestos en un continuum tropológico regionalismo-separatismo, este hecho se analiza desde la dimensión teórica que comprende la comunidad política imaginada como instancia productora de sentido colectivo a través de artefactos político-simbólicos, pero también constructora de alteridad y diversidades.
Se refiere que las fijaciones semánticas del ‘ellos’ y el ‘afuera’ se contrapone el ‘nosotros’, ‘adentro’: orden, moralidad, ilustración, razón, civilización, progreso, educación, ciencia, a las fijaciones de sentido en el relato sociocultural y proyecto histórico de nación sobre que lo que no es centro es vacío, periferia, provincia, caos, barbarie, precariedad, atraso, conservadurismo, ignorancia. El texto hace un análisis de los proyectos nacionalistas (liberal, conservador y posrevolucionario), en el caso del conservadurismo la asociación de lo europeo con lo macho y lo indígena con lo femenino hecho ligado a la xenofobia y el racismo anti-indígena.
Sobre la alteridad regiomontana se destaca un denso tejido de afirmaciones identitarias socioespaciales a modo de narrativa de excepcionalidad que proponen otro tipo de mestizo y otro tipo de relaciones político-económicas, así también adopta localmente el nacionalismo conservador opositor del nacionalismo posrevolucionario.
Las narrativas de excepcionalidad se exponen como un denso tejido de afirmaciones identitarias socioespaciales que enfatiza en la cultura del trabajo y potencial económico, educativo, cultural, deportiva (potencial forjado en la lejanía y un medio agreste). Estas narrativas son apologéticas, reivindicatorias y nostálgicas que aluden al éxito, la épica, la grandeza de Monterrey, Nuevo León y el Noreste, y son enunciadas por distintos actores en múltiples espacios discursivos durante la conformación histórica de la alteridad regiomontana, y están ancladas en las tensiones económicas, políticas y simbólicas que las élites locales han mantenido con el Estado mexicano desde el siglo XIX. El autor precisa que al interior de la sociedad regiomontana hay quienes no comparten e incluso disputan desde la academia, las artes, el trabajo o el espacio público estas narrativas.
En referencia a Snodgrass, se destaca el rol de los promotores cívicos centrales (periodistas, editores, intelectuales, políticos, funcionarios cronistas, miembros de las cámaras de comercio vinculados con la élite político-económica regiomontana) para difundir estas narrativas con el fin de moldear una identidad regional y fomentar el desarrollo económico, por ejemplo la idea de Monterrey como una ciudad de progreso industrial basado en la armonía de clases, la dignidad del trabajo y la omnipresencia de la empresa como institución social. El autor incluye como promotores cívicos limítrofes a los administradores de páginas de Facebook que replican fragmentos de estas narrativas, sin embargo, se analiza de manera transversal de la producción discursiva de las élites y los sectores populares. Aunque reconoce que la élite regiomontana (red empresarial-Grupo Monterrey) ha puesto en común estas fijaciones de sentido a través del control hegemónico de la vida pública local.
Los orígenes de la élite regiomontana, el orgullo industrial potenció un regionalismo sinecdóquico regiomontano, y se destaca no ha dejado de crecer. Esta élite fue portavoz de la definición legítima de lo regio vía las narrativas de su propia excepcionalidad. El paternalismo empresarial fue clave para la formación de esta alteridad regiomontana y centrar la visión del mundo en el progreso industria, el orgullo regional y la diferenciación del centro, pero sobre todo llevarla más allá de las clases medias, hacia la clase trabajadora.
El autor distingue que el centralismo historiográfico en Nuevo León dio un giro regionalista por las afirmaciones regionalistas de la segunda mitad de siglo XX y se dio forma a las narrativas de excepcionalidad. Desde entonces la alteridad regiomontana ha producido una serie de narrativas que tienden a esencializar su diferencia con el resto de la nación como producto de un ethos inmutable. Se destaca que estas narrativas erosionaron el nacionalismo posrevolucionario.
El nosotros regiomontano: Demarcado política y económicamente por la familia, la industria, la laboriosidad, la disciplina y la cultura del trabajo. Y por el origen chichimeca-tlaxcalteca-hispano (cripto) judío. Que adopta como geosímbolo regiomontano al cerro de la silla y al lema del escudo “Semper ascendens”. Sobre el orgullo norestense o regionalista regiomontano, se refiere el Programa de radio Orgullosamente bárbaros (Radio Nuevo León), y el Podcast Rugido de León. También mediante memes, como el caso de las contryballs: NuevoLeónBall, TamaulipasBall, CoahuilaBall, TexasBall, RíoGrandeBall que ironizan sobre el proyecto político separatista.
El nosotros regiomontano también comprende la migración centroamericana y del centro y sur del país como amenaza a sus formas de vida, tal es el caso de la figura racializante del chiriwillo, comprendido como una categoría local usada para nombrar y discriminar a migrantes del centro y sur del país, y migrantes centroamericanos. El arraigo migrante a la ciudad, desde las narrativas de excepcionalidad, es una amenaza directa al nosotros. Un migrante racializado que amenaza, se racializa en esta denominación al indígena del centro-sur o mestizo con clara centralidad indígena. El uso de este término cruza por Facebook y Twitter sin autoafirmación regionalista o separatista, es recurrente en esferas digitales y la cotidianidad offline como demarcación del nosotros regiomontano. Su racismo se radicaliza en que alude a la exterminación física y simbólica de lo chiriwillo como vía indispensable para la recuperación de lo regio.
Se destaca que las narrativas de excepcionalidad no solamente se reproducen, también se actualizan y se radicalizan. Esta radicalización se observa en grupos y páginas de Facebook con el propósito de promover el orgullo y la identidad neolonesa, dando prioridad a dios, los valores y la familia, intolerantes hacia ideologías negativas a la familia, la identidad, la fe católica y la integridad del pueblo neolonés. Operadas desde el anonimato (bajo el supuesto de una idea colectiva), estas cuentas constantemente son cerradas por denuncias de usuarios bajo la política de restricción a la incitación al odio. Reproducen imágenes referentes a la imaginación política separatista: mapas de Aridoamérica y del Nuevo Reyno de León, banderas de la república del Río Grande, león rampante, cerro de la silla, Luis Carvajal y de la Cueva como padre fundador de la excepcionalidad neolonesa.
El autor precisa que las narrativas de excepcionalidad están altamente masculinizadas. Se ve en Vidaurri un aglutinante de la autonomía norestense en su lucha contra el centro y los indios seminómadas. Una versión purista de la hispanidad criolla tiene eco en las narrativas de excepcionalidad regiomontana. Se ensalza una supuesta falta de unión entre españoles e indios, se reconoce dos reducidos grupos de tlaxcaltecas avecindados en Guadalupe y Bustamante, los indios nativos fueron exterminados. La población indígena se resume así a la migración interna de estados del centro y sur, San Luis Potosí principalmente. Se acepta el mestizaje, pero en plano secundario.
El concepto de Mestizo fronterizo se refiere como una figura racial con raíces distintas al mestizo del nacionalismo revolucionario, es una figura racial de la excepcionalidad. Fronterizo no solamente en lo espacial, sino también como proyecto histórico y relato sociocultural. Sobre esta figura se monta el relato del éxito regiomontano, la cultura del trabajo y el hombre empresarial. Lo fronterizo o norteño comprendido regionalmente e incluye Tamaulipas, Coahuila. Raúl Rangel Frías cuestionó el purismo hispano, consideró temerario decir que la cultura del norte es criolla. La formación de la urbe regiomontana está ligada a la migración rural y semi-rural de Nuevo León y el noreste, y de estados del centro y sur del país como fuerza de trabajo industrial. El mestizo fronterizo es menos mestizo que el del centro. Se compone de las líneas étnicas chichimeca y tlaxcalteca, pero se forjó en lucha contra los indios semi-nómadas. El carácter férreo, enérgico y emprendedor como herencia transmitida desde los colonizadores por generaciones, ethos de lucha traducido en el progreso de Monterrey. En la raíz tlaxcalteca se observa una compartida oposición a la centralidad del mexica. Los regiomontanos estereotípicamente se alejan de lo mexicano para acercarse a lo gringo. Se destaca también el origen judío de las costumbres bajo la figura de Carvajal y de la Cueva, tales como la cultura del ahorro y del trabajo.
La estrategia de mitificación de la grandeza en la fundación de Monterrey: 12 familias ante la adversidad de la naturaleza y de los indios. Este giro historiográfico regionalista construyó la figura del mestizo fronterizo desde los años 30. Sobre el Bárbaro orgulloso se refiere Bárbaro como término adjudicado desde el siglo XIX para nombrar lo chichimeca opuesto a lo mesoamericano. Orgullosamente bárbaros como expresión regionalista metonímica. Los bárbaros como parte chichimecas, parte conquistadores.
Se identifica como historiadores del giro regionalista o promotores de la alteridad regiomontana y los relatos de excepcionalidad a: Israel Cavazos Garza, Myriam De León, Santiago Roel Melo, Agustín Basave del Castillo, David Alberto Cossío. Este último escribió Nuevo León, apuntes históricos, libro de texto básico que educó a jóvenes neoloneses por décadas. Alfonso Junco también promovió el hispanismo católico nacionalista. Timoteo Hernández. José P. Saldaña (cronista) que escribió Grandeza de Monterrey, texto regionalista que reivindica la mexicanidad desde la centralidad regiomontana. Nemesio García Naranjo. Se refieren también los escritores Pedro de Isla (Tuyo es el reyno) y Abelardo Leal (El nuevo reyno de León un estado sin impuestos).
Se reconoce la existencia de una Épica regia que conecta el pasado mítico de los fundadores hispanos y el desarrollo industrial. Así como un regionalismo sinecdóquico resignifica la mexicanidad con contenidos propios de la alteridad regiomontana.
Sobre lo laboral se menciona que hay una producción de coherencia en las relaciones obrero-patronales (cooperación entre clases), pese a las luchas históricas por los derechos laborales (asimetría estructural). La producción de coherencia en las relaciones obrero-patronales es estrategia nodal del paternalismo, mediante los sindicatos blancos, aproximación simbólica entre trabajadores y patrones (beneficio mutuo, ganar-ganar). Obligar al trabajador a ahorrar. Difuminación de las diferencias socioeconómicas entre obreros y empleados. Aproximación patrón-empleado, visitas de directivos. La empresa se hace cargo del empleado como hijo adoptivo.
En cuanto al paternalismo empresarial de Cervecería Cuauhtémoc se refiere que las mujeres fueron desde entonces parte de su productividad laboral, sin embargo, no se les formó como fuerza laboral permanente, era segregadas ocupacionalmente, obligadas a retirarse al casarse, se les preparaba en programas educativos y culturales para ser las próximas esposas y madres de empleados, así como mediante medios de comunicación (Revista Trabajo y Ahorro, columna Sección de la Mujer). La mujer se consideró bajo este modelo como necesarias para extender el sentido de la empresa al hogar (por ejemplo, la administración de los presupuestos y sueldos familiares).
El paternalismo de Cervecería fue emulado por otras empresas. Utilizaron el regionalismo para fomentar el orgullo de los trabajadores por su patrón. Se distingue al paternalismo empresarial regiomontano como adelantado a las políticas de bienestar del estado postrevolucionario (los patrones benevolentes). Se refiere al ITESM como otra empresa de afirmación identitaria socioespacial. Se precisa que el Tec y FEMSA mantienen vigentes los principios del regionalismo sinecdóquico Garza Sada pese a la precarización y reducción del paternalismo. A fines de la década 1980 hay un adelgazamiento del paternalismo.
Sobre la heráldica de Nuevo León como artefacto político-simbólico que informa sobre el ethos neolonés. Las armas del escudo aluden a la guerra entre razas (hispanos-indios). Seis abejas de oro significan el trabajo armonioso, laboriosidad admirable, contraria a la “huevonería del centro y sur del país”. Se precisa que los referentes de unidad que han nutrido la imaginación regiomontana separatista (caso Facebook) son el cerro de la silla, el león rampante, y el lema Semper Ascendens.
Sobre el separatismo se precisa que la República del Río Grande y la República de la Sierra Madre no fueron en sí un proyecto separatista, sino una expresión del federalismo radical norestense, el separatismo como rumor, y en la actualidad como una práctica de imaginación política retroactiva, a partir de un malestar con el pacto nacional y estado centralista al cual consideran corrupto, mal administrador, ineficiente, proteccionista heredero del comunismo. La RRG se mantiene con vida en la imaginación separatista.
Entre las centralidades temáticas de las narrativas de excepcionalidad, el autor identifica la de los impuestos como más constante históricamente, como parte del relato según el cual los neoloneses mantienen al país.
Refiere a Ma. Kiavelo de El Norte como editorial clave en la construcción de la alteridad regiomontana, quien menciona a Coahuila, por ejemplo, como la parte de Nuevo León que se llama Coahuila en referencia al vidaurriato o referir el Nuevo Reyno de León como espacio mítico, o el norte árido vs la prodigalidad del sur.
Señala a los periódicos El Norte y El Porvenir como espacios clave para la formación del nosotros neolonés, incluso el Financiero ha publicado ideas separatistas. Samuel García, entonces diputado y candidato por el senado refirió el ejemplo de independentista de Cataluña en relación con Nuevo León. También el sacerdote vicario de la Arquidiócesis de Monterrey, José Francisco Gómez Hinojosa, cuestionó sobre qué pasaría ante un intento separatista de Nuevo León. El Bronco también ha defendido la autonomía fiscal y la salida del pacto federal, o independizar Nuevo León.
Sobre el imaginario separatista (impuestos, injusticia fiscal) de Samuel García: “Lo importante aquí es que el separatismo y el regionalismo autonómico son utilizados, por él y por otros políticos, para obtener réditos electorales porque se sabe que producen sentido en un amplio sector de la alteridad regiomontana” (López-Feldman, 2019).
Se refiere que en octubre de 2017 Samuel García aludió a la República del Río Grande y Vidaurri para llamar a que se hagan gestiones como en Cataluña para “hacernos república”, y asocia a que Garza Sada fue asesinado por una propuesta separatista de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.El continuum separatista regiomontano se extiende también al gobierno presidencial de López Obrador sobre todo en materia fiscal, considerando que la injusticia fiscal se mantiene. En el ámbito del racismo hacia el indígena migrante el término chiriwillo “se identifica como práctica discursiva racista no sólo por la nominación, sino porque se alude a su exterminación física y simbólica como vía indispensable para la recuperación de ―lo regio” (López-Feldman, 2019) y como amenaza a la esencia regiomontana.