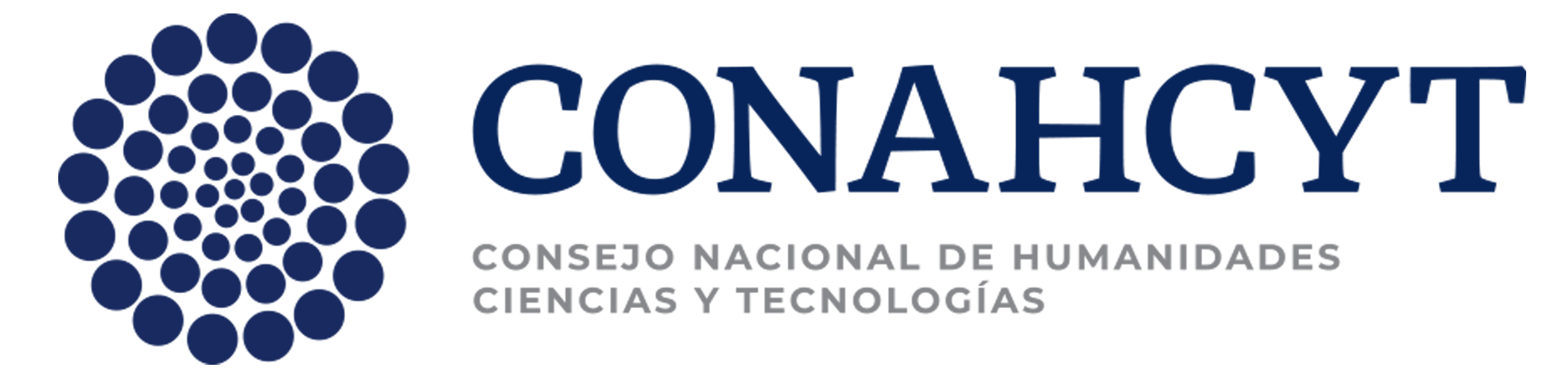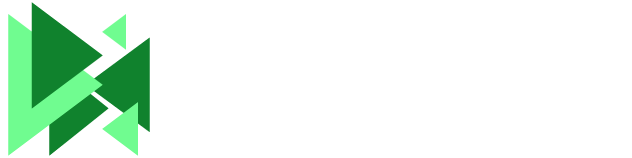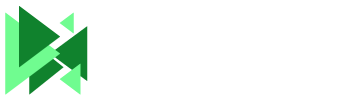Este artículo hace un resumen histórico del movimiento del sindicalismo blanco en México, originalmente restringido a Monterrey, que ha crecido en número e influencia en el país. Al respecto, el autor identifica tres momentos clave: su origen (1930), su consolidación (1940) y su expansión reciente (años 2000).
A modo de introducción el autor menciona que, en el contexto de la crisis del sindicalismo mexicano, las federaciones y confederaciones blancas viven un auge en Monterrey. El sindicalismo blanco, entendido como un grupo de “organismos obreros sometidos a la voluntad de los patrones”, en Monterrey nace en 1931.
A su vez el autor destaca la similitud del sindicalismo blanco con los sindicatos amarillos de España y Francia, y los planes de representación del empleado en Estados Unidos y Canadá. Al igual que los sindicatos amarillos en España, los de Monterrey renuncian a la huelga y rechazan la lucha de clases, no obstante, los regiomontanos no son producto de una epístola papal ni se rigen por la doctrina social cristiana de la iglesia católica; igualmente, la élite empresarial de Monterrey imita y organiza sus planes de representación como en Estados Unidos (por ejemplo, el Plan Rockefeller). Siguiendo al autor, “en ambos casos, un patrón poderoso organizó una forma controlable de participación obrera, otorgando a sus trabajadores beneficios superiores al mercado, para detener una ola de inconformidad que amenazaba sus negocios” (Ramírez Sánchez, 2011) (Ramírez Sánchez, 2011).
Respecto al concepto del sindicalismo blanco, el texto propone cuatro criterios para una tipología de los sindicatos mexicanos:
-
- Estructura y funcionamiento interno
-
- Relaciones del sindicato con el trabajo y la empresa
-
- Relación entre sindicato y Estado
-
- Relaciones entre sindicato y sociedad.
Con base en los criterios mencionados, los sindicatos regiomontanos pueden ser descritos como:
-
- Organismos complejos manejados conforme doctrinas gerenciales de calidad en el servicio, con burocracias profesionales que ofrecen a sus líderes una carrera sindical, pero muy corta y limitada al campo de la propia empresa. Su cultura sindical respeta las formas y el cumplimiento de asambleas, elecciones y otras tareas. La revisión contractual depende de un grupo de asesores designados por la cúpula sindical de forma permanente.
-
- El sindicalismo está subordinado a la empresa coadyuvando en tareas de gestión de ‘mano de obra’, por ejemplo, en recursos humanos.
-
- Aunque se afirma que los sindicatos blancos están ausentes de la arena estatal, Ramírez Sánchez señala que su participación ha sido más bien discreta y/o a través de sus patrones.
-
- El vínculo con la comunidad de los trabajadores no es el que tradicionalmente se asocia a un organismo sindical (de movilización y protesta), sino que funciona para proponer reformas, opinar sobre asuntos locales, participar en ceremonias cívicas e imitar el modelo de clubes sociales con actividades recreativas para el tiempo libre de sus agremiados.
En síntesis, el autor menciona que los sindicatos blancos regiomontanos son burocracias grandes y eficientes, de visión pragmática y reducida a la representación de los intereses de sus agremiados (considerados como clientes gracias a la ideología gerencial), controlados de arriba abajo, subordinados a la empresa, con visión conservadora del orden social y con alianzas con partidos como el PAN (Ramírez Sánchez, 2011).
Los sindicatos blancos se crean a través de los capitales de la industria regiomontana en las primeras décadas del siglo XX, nacen y se mantienen gracias al patrocinio de los patrones e incluso ayudan a detener otros sindicatos aliados al gobierno (de filiación cromista y luego cetemista) considerados como rivales.
Ramírez Sánchez (2011) menciona que los trabajadores cuentan con tres razones para aceptar o preferir un sindicato blanco: una política paternalista de las empresas que otorga beneficios; la corrupción y el desprestigio de las centrales sindicales aliadas al gobierno, y la tramitación de prestaciones. Así, existe un estereotipo positivo sobre la aparente generosidad de los dirigentes blancos, y se considera (incluso por dirigentes comunistas y críticos de la industria regiomontana) que estos sindicatos son una mejor opción que los de las centrales gubernamentales.
El ejemplo del paternalismo regiomontano se encarna en la política de beneficios de Cervecería Cuauhtémoc (la empresa más exitosa de la ciudad en el siglo XX), la cual se adelanta a las exigencias de los trabajadores y concede beneficios voluntariamente. Ahora, el texto señala que el paternalismo regiomontano es posible debido al alto nivel de utilidad de las empresas que se permiten financiar este tipo de medidas; otras industrias no están en condiciones de hacerlo.
En este sentido, Ramírez Sánchez (2011) refiere, al igual que otros autores, que el paternalismo de la industria regiomontana es una conducta producto de “traumas de agitación política” (Ramírez Sánchez, 2011), entre ellos: 1) la incautación de Cervecería Cuauhtémoc por parte de Antonio I. Villarreal, carrancista de extracción magonista, quien ocupa la gubernatura del estado en 1914; 2) el intento fallido de sindicación en la Cervecería en 1917, donde algunos trabajadores crean la Alianza Emancipadora de Obreros de la Cervecería Cuauhtémoc que posteriormente es socavada con el despido inmediato de sus miembros fundadores, y que da pie a la formación de una sociedad cooperativa por parte de la gerencia (Sociedad Cuauhtémoc y después Sociedad Cuauhtémoc y Famosa), para algunos autores, esta sociedad es el embrión del sindicalismo blanco, y 3) las huelgas generales de los metalúrgicos en las tres mayores fundidoras de la ciudad en 1918 y 1920.
Posteriormente el texto revisa el origen y desarrollo del sindicalismo blanco en Monterrey en el siglo XX, destacando las estrategias de los industriales para disolver y controlar los primeros brotes de organización obrera; y la creación de múltiples sindicatos blancos a partir de la Ley federal del trabajo, entre ellos la Unión de Trabajadores de Cuauhtémoc y Famosa (1931), una federación informal que se autonombra como independientes (1934) y los trabajadores de Fundidora Monterrey afiliados a Sindicatos del Acero, una federación también informal.
Respecto a la victoria de los sindicatos blancos sobre los sindicatos rojos en Monterrey, el texto refiere que para 1934 el sindicalismo blanco reinaba en la ciudad, pero el arribo de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la república y de Gregorio Morales Sánchez a la gubernatura de Nuevo León altera la correlación de fuerzas favorables a los blancos. En 1936 hay sacudidas, creación de nuevos sindicatos y disputas en la Junta de Conciliación y Arbitraje: la junta retira a los blancos la titularidad del contrato de Vidriera Monterrey, por ejemplo, ante esto “los capitanes de la industria de Monterrey exigieron la renuncia del presidente de la junta y protestaron con una manifestación multitudinaria y multiclasista que ha trascendido como el más grande desafío, hasta ese momento, de un grupo empresarial contra el Estado mexicano posrevolucionario” (Ramírez Sánchez, 2011), y en 1938 recuperan paulatinamente su hegemonía perdida. A excepción de Fundidora Monterrey (a manos del sindicato minero nacional hasta 1986), las principales empresas regiomontanas quedan en control de los blancos y en 1949, cuando Morones Prieto ocupa la gubernatura, recuperan su representación en la junta.
Aunque el triunfo de los blancos no fue absoluto, en la década de 1940 se registran dos procesos que terminan de hundir a los rojos: la lucha por sacar al comunismo del movimiento sindical, y la corrupción de los líderes que se acercaron al gobierno. Asimismo, en esta época se dan las primeras incursiones de los sindicatos blancos en la política partidista: en 1947 los blancos son convocados por sus patrones para votar por “los enemigos de la revolución” (Ramírez Sánchez, 2011).
Igualmente, el texto refiere que la consolidación y expansión de los sindicatos blancos se debe a la reconciliación de los industriales regiomontanos con el gobierno federal. En el gobierno de Morones Prieto (1949-1952) los empresarios finalmente aceptan y apoyan el régimen revolucionario (no obstante, la hegemonía de los blancos nunca ha sido bien aceptada por las centrales gubernamentales). Los blancos enfrentan desafíos en 1940 y en las últimas décadas del siglo XX, cuando la CTM intenta desfondar a los bancos, y cuando los patrocinadores salen del estado a nuevas fábricas.
Posteriormente, el texto hace un repaso sobre las federaciones y confederaciones blancas distinguidas en tres ramas: los independientes: Confederación de Trabajadores de Sindicatos Independientes (CTSI); los autónomos: Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos (FETSA) y Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas (FENASA); y los libres o progresistas: Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM).
Sobre la organización reciente de los sindicatos blancos, Ramírez Sánchez menciona que a partir de la alternancia del PAN en la presidencia a de la república con Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012), la suerte del sindicalismo blanco ha mejorado y algunas de sus federaciones y confederaciones se han aliado con antiguos sindicatos desprendidos de la CROC (por ejemplo, Alianza Sindical Mexicana).
Finalmente, Ramírez Sánchez afirma que el sindicalismo blanco regiomontano se remite a una historia de un pequeño grupo de choque que se convirtió en una gran base de sindicatos locales y nacionales que afilian a un grupo de trabajadores de empresas poderosas. De esta historia, el autor extrae tres conclusiones: 1) de ser un movimiento local descoordinado, los sindicatos blancos ahora son grandes sindicatos de industria y una verdadera fuerza nacional; 2) el supuesto rechazo de los blancos a la política es un error, tienen una posición (aunque discreta) y un activismo político partidista (sobre todo con el PAN), y 3) el sindicalismo blanco actualmente está en una etapa de expansión muy redituable en sindicatos y afiliados de centrales gubernamentales del viejo régimen.