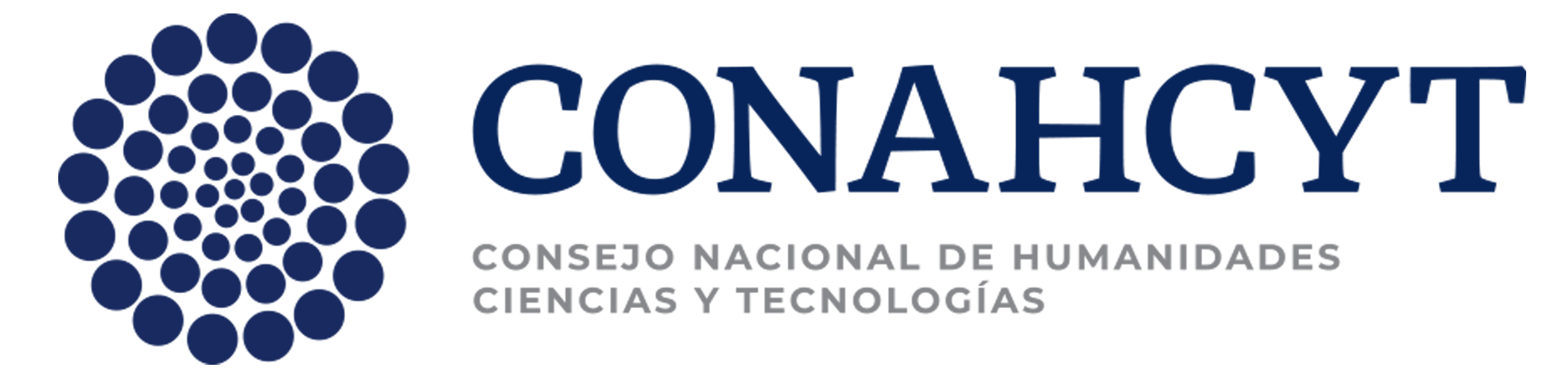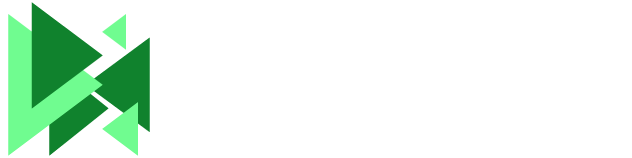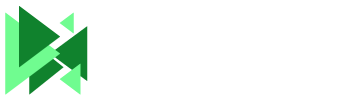En este libro de Guadalupe Valencia, se analiza al estado de Guanajuato desde cuatro dimensiones: la sociedad, la economía, la política y la cultura. El texto se divide en siete capítulos. El primero de ellos aborda la historia de Guanajuato, y abarca desde la colonia hasta la época de los cristeros y los sinarquistas en Guanajuato. Se establece que el movimiento de la cristiada y el sinarquismo nacieron como un rechazo a las medidas revolucionarias y que progresaron exitosamente entre la población porque ésta se encontraba inconforme ante la limitada o nula solución que hasta ese momento había representado la Revolución para sus problemas.
Antonio Madrazo fue gobernador en el periodo posterior a la Revolución, en 1923 recibió críticas del centro por permitir expresiones de culto religioso en la entidad, sin embargo, la prensa local defendió al gobernador sosteniendo que “la locura religiosa de las masas no era sino la consecuencia ineludible de la locura atea que cundía en las altas esferas oficiales”. Es preciso resaltar que, en la entidad, la organización de católicos para luchar contra el movimiento Revolucionario nació tempranamente y se conformó en la Liga Defensora de la Libertad Religiosa (mejor conocida como “La Liga”), esta organización se fundó en 1913, y la Asociación Católica de la Juventud Mexicana estaba para el año 1918 presente prácticamente en toda la entidad. Además, existían otras organizaciones confesionales de carácter civil, como la Unión de Damas Católicas, los Caballeros de Colón, la Confederación Nacional Católica del Trabajo, la Adoración Nocturna, las Congregaciones Marianas del Perpetuo Rosario, dichas organizaciones se encontraban presentes en Guanajuato antes de la época posrevolucionaria. Entonces, las disputas por el poder que, en el ámbito nacional pelearon los grandes caudillos revolucionarios, se tradujeron en Guanajuato en luchas políticas e ideológicas intensas que se volvería más complejas a causa de la presencia y la creciente importancia de los movimientos católicos contrarrevolucionarios.
En 1923, bajo el liderazgo de Colunga, se constituyó la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses que unió los antiguos partidos revolucionarios de la entidad. En las elecciones de 1927, dicha Confederación postuló a Agustín Arroyo, mientras que el Partido Laborista Mexicano, brazo político de la Confederación Regional Obrera Mexicana, apoyada por el presidente Calles, postuló a Celestino Gasca.
Los partidarios de Gasca tomaron como distintivo de su campaña un círculo rojo y los que apoyaban a Arroyo adoptaron como símbolo un círculo verde. Esto marcó y dividió por muchos años venideros a los grupos políticos de la entidad en dos bandos: los verdes representaban a la ortodoxia de la Confederación de Partidos Revolucionarios y los rojos, eran la oposición. Esta dicotomía se trasladó a los partidos, clubes y grupos políticos que se alinearon en torno a los líderes rojos y verdes del momento y también la lucha armada se vio marcada por esos colores.
En esa elección ambos candidatos se atribuyeron el triunfo, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia reconoció el triunfo de Arroyo, quien culminó su periodo en 1931. Posteriormente, se sucedieron gobernantes rojos y verdes alternándose por varias décadas en la entidad, no obstante, en 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) con la pretensión de acabar con los cacicazgos regionales.
En junio de 1929 se firmaron los “arreglos” entre Portes Gil, presidente sucesor de Calles, y la jerarquía eclesiástica mexicana, dando fin a la rebelión cristera. Sin embargo, algunos rebeldes cristeros continuaron en el campo de batalla. Esta nueva etapa conocida como “La Segunda”, tuvo tintes claramente anti-agrarista y fue costeada por terratenientes que buscaban prolongar el proceso de reparto de tierras hasta lograr posicionar sus intereses. Esta llamada segunda cristiada tuvo menos fuerza, pero se extendió en Guanajuato hasta finales de los años 30, por lo que, en algunos lugares de la entidad su presencia fue simultánea con los sinarquistas.
Por otro lado, La Liga continuó atacando los arreglos y a las autoridades eclesiásticas que los negociaron. En 1931 se constituyó una organización inicialmente denominada “Las Legiones” (1931-1934) y, posteriormente, cambió su nombre por el de “La Base” (1934-1937). Este movimiento aglutinó la reacción de católicos radicales contra la persecución de la cual eran objeto los ex cristeros y católicos, además eran férreos opositores de la aplicación de la ley anticlerical que el régimen central buscaba imponer.
En 1931 se llevaron a cabo en Guanajuato elecciones para gobernador. Triunfó el bando verde con el doctor Enrique Hernández Álvarez como candidato y nuevo gobernador. Sin embargo, en 1932 un choque entre rojos y verdes dentro de la Confederación de Partidos Revolucionarios Guanajuatenses CPRG, provocó una violenta reacción del Comité Ejecutivo Nacional del PNR y eso llevó a la desaparición de poderes en el estado. El grupo rojo obtuvo el poder en ese mismo año con el triunfo de Melchor Ortega en elecciones extraordinarias, este gobernador tuvo que combatir con las defensas rurales los brotes de violencia cristera que surgían en varias partes de la entidad.
Al término del periodo de Ortega, Cárdenas en el ámbito nacional y Fernández Martínez en Guanajuato se enfrentaron a la reacción organizada de los católicos contra la educación socialista. A diferencia de “Las Legiones”, cuyas violentas y espontáneas acciones fueron criticadas por los altos mandos de la jerarquía eclesiástica, “La Base”, fundada en 1934 contaba con gran influencia de los jesuitas y encauzó hasta 1936 el descontento católico contra el gobierno cardenista. En Guanajuato “La Base” tuvo gran apoyo, tanto de la jerarquía eclesiástica como de la población, en 1936 contaba con 10 mil miembros activos en la ciudad de León. La Unión Nacional Sinarquista (UNS), fue una organización derivada de las legiones cristeras y de “La Base”, la UNS se posicionó en contra de la educación socialista y la reforma agraria.
El sinarquismo aglutinó diversas identidades de clase, grupales locales y sectoriales; su organización, ideología y programa, aunado a sus estrategias de movilización que tomaban como bandera la defensa de la patria y la religión, le permitieron atraer a un grupo diverso de personas. Además, fue un movimiento en constante cambio, sus formas de lucha y discurso se transformaron durante 15 años en función de las coyunturas regionales y nacionales. Para los sinarquistas, los enemigos de la nación, además de Cárdenas y la educación socialista, eran los bolcheviques, los masones, los protestantes, los norteamericanos, los judíos. Sin embargo, es preciso señalar que las identidades sinarquistas se diferenciaban, cada grupo regional construía simbólicamente a sus propios enemigos a la medida de sus necesidades. Así, en el campo, los enemigos no eran los judíos, sino los agraristas. En las ciudades, los enemigos serían los masones, los judíos, el ateísmo, el libertinaje y la Revolución.
En 1942, la UNS comenzó un proceso de crisis derivado de las pugnas entre jefes del movimiento y “La Base”; la moderación frente al nuevo gobierno y la decisión en 1949 de convertir al movimiento en un ente sociopolítico más que en un agente movilizador, serían factores importantes de su declive, aunado a la modernización que trajo consigo el gobierno de Miguel Alemán. En Guanajuato, la UNS perduró durante varios años más y algunos frentes de lucha actualizaron su espíritu durante los años cuarenta y cincuenta. El grave conflicto electoral de 1946 protagonizado por la Unión Cívica León y la creación de los partidos Fuerza Popular Guanajuatense en el mismo año y “Unidad Nacional” en 1953 fueron el resultado de los restos del movimiento.
La autora identifica diversos factores interrelacionados que hicieron de Guanajuato la cuna y principal bastión del sinarquismo. Al catolicismo arraigado en la población y la gran influencia de la Iglesia en la conciencia de los guanajuatenses, se suman otros elementos como la idea de que es ésta la zona más representativa del país, lo que se ha traducido en un recelo ante el dominio del centro en la localidad. Asimismo, la presión por la posesión de la tierra y la ineficiencia de la reforma agraria para cubrir las expectativas de los campesinos, dada la estructura agraria de la entidad que hacía insuficiente el suelo legalmente afectable. A esto es preciso sumar el hecho de que los campesinos guanajuatenses deseaban tierra en propiedad privada, lo que llevó al fracaso de la reforma agraria en la región. El éxito de la UNS en el estado es de acuerdo con Meyer4, proporcional a este fracaso.
En este periodo se dio también una intensa actividad agrarista por parte de los campesinos guanajuatenses y de los pocos núcleos de raíz indígena que reivindicaron el derecho a sus tierras comunales en la zona norte de Guanajuato. También se constituyó en 1937 la organización campesina más relevante de la entidad, denominada Liga de Comunidades Agrarias.
El segundo capítulo se centra en las características de la región, su población, densidad demográfica, ciudades y sectores económicos, resaltando el desarrollo desigual en el estado, aborda también la emigración de guanajuatenses hacia Estados Unidos (mientras León, Celaya y Salamanca son polos de atracción, los municipios del norte del estado son grandes expulsores de mano de obra). Guadalupe Valencia destaca que el desarrollo económico moderno en Guanajuato comenzó en el periodo cardenista y se afianzó durante el régimen de Miguel Alemán. En 1933 se instauró el distrito de riego del Alto Lerma y en 1948 se construyó la refinería de PEMEX en Salamanca, esos hechos fueron las bases para el desarrollo de la industria y crecimiento urbano de la entidad. Entonces, la industrialización en la entidad se configuró en dos direcciones, por un lado, se consolidaron ramas ya establecidas en la región, constituidas principalmente por pequeñas empresas y talleres familiares, como la industria del calzado, textil y la curtiduría; y por otro, se crearon industrias modernas como la química, la petroquímica, la metalmecánica, la de construcción y la agroindustrial.
El tercer capítulo trata sobre la estructura económica y los sujetos sociales más relevantes en este sector, además de dibujar la relación entre los empresarios y los obreros de la industria manufacturera. El cuarto capítulo habla sobre la política guanajuatense, sobre los conflictos poselectorales de 1946 y 1976 en la ciudad de León y el conflicto de las elecciones municipales en 1994. En el quinto capítulo, la autora escribe sobre los movimientos sociales y colectivos, sobre la relevancia del empresariado y la iglesia, pero también describe a las organizaciones y el movimiento obrero, campesino y urbano popular. El sexto apartado se centra en la cultura de la región y en sus expresiones en la vida social y política, se aborda la importancia de la cultura del trabajo, la propiedad privada y el espíritu de la industria, además de la religiosidad y sus manifestaciones. El libro cierra con reflexiones para conocer un poco más del estado de Guanajuato.