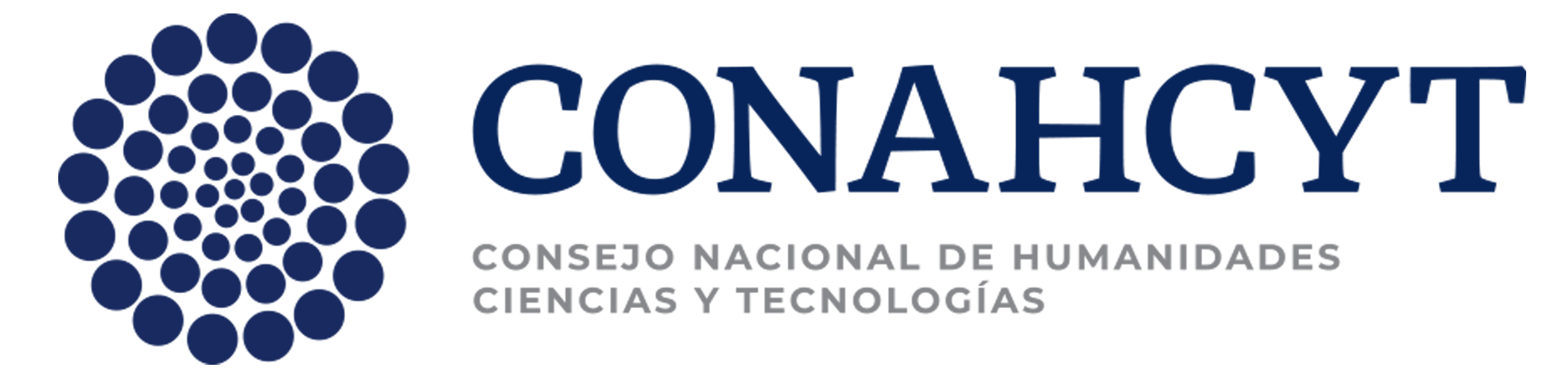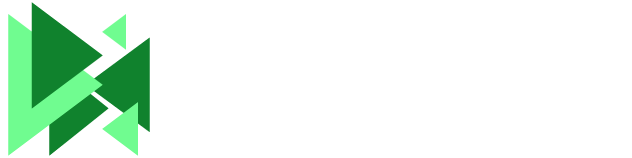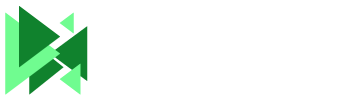El sinarquismo fue un movimiento reaccionario y conservador que se gestó en Guanajuato, heredero del movimiento cristero que tuvo lugar en la región centro-bajío, el estudio de este periodo es relevante, pues da cuenta del pasado guanajuatense y los resabios conservadores que se mantienen, el artículo de Pablo Serrano aporta en este sentido al responder las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál fue el origen y desenvolvimiento del sinarquismo?, ¿bajo qué bases arraigó social, política e ideológicamente?, ¿cómo el sinarquismo se ligó al contexto mundial de movimientos conservadores, católicos y derechistas, determinantes en el acontecer de la Segunda Guerra Mundial? Y ¿cuál fue la historia del movimiento sinarquista en el centro occidente de México?
En la década de los treinta, el sinarquismo se constituyó como una fuerza sociopolítica y socio ideológica importante de oposición al sistema político posrevolucionario mexicano. El sinarquismo, desde sus orígenes en 1937 se expresó local y regionalmente en el centro-oeste de México (Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes). El alcance nacional se dio en la década de los cuarenta, cuando la Unión Nacional Sinarquista (UNS), logró apoyo social sin precedentes, ampliando su esfera de acción más allá del Bajío. El sinarquismo fue oposición derechista de los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. A pesar de su alcance a nivel nacional, el sinarquismo se considera un fenómeno regional, porque su origen, ideología, programa, bases, proyecto, tácticas y estrategias eran una expresión de las características y particularidades de la región centro-oeste de México. Por ello, fue en esta amplia región donde el sinarquismo logró convertirse en una fuerza política, social e ideológica con capacidad de movilización en contra del régimen posrevolucionario.
Los orígenes del movimiento
El origen del sinarquismo se dio en las luchas que los católicos del centro-oeste habían sostenido contra los revolucionarios en el poder desde 1917, que se originaron por los preceptos anticlericales de la Constitución, la lucha católica se centró en la defensa de los derechos legítimos de la Iglesia, en la defensa de la tradición católica de los mexicanos y en un proyecto de orden social que se oponía al proyecto revolucionario plasmado en la Carta Magna.
En el gobierno de Plutarco Elías Calles se produjo la ruptura definitiva, con el intento de materializar los preceptos anticlericales de la Constitución. Este hecho produjo el movimiento cristero, que, impulsado por la jerarquía católica, las organizaciones socio católicas y grupos católicos del Centro-oeste, se convirtió en una “revolución” que logró expresar la verdadera oposición social e ideológica con respecto al proyecto, a los hombres y la política de una revolución que quería modificar la “única religión de los mexicanos” mediante la instauración del jacobinismo, el socialismo y el comunismo.
A partir de 1926 el movimiento cristero se posicionó en contra del gobierno emanado de la revolución, especialmente en los estados de centro-occidente con un movimiento amplio, constante y fuerte. Las demandas católicas se sumaron a la carencia de tierra, la pobreza campesina y el caciquismo revolucionario. El callismo combatió la movilización de los católicos. En 1929 se llevó a un acuerdo entre el presidente Portes Gil y el callismo en general con la jerarquía católica (cúpula del movimiento), por medio del cual se daba por terminado el conflicto y las acciones militares de los católicos.
Este acuerdo no logró terminar con las acciones cristeras en el centro-occidente, pues existía una férrea oposición a la revolución “antimexicana”, “atea”, “socializante” y “poseída por el diablo”.
La gestión del sinarquismo (1931-1936)
En 1931 comenzó a gestarse el sinarquismo. En ese año surgió el movimiento denominado “Las legiones”, creado en Guadalajara por el ingeniero Manuel Romo de Alba, en contraposición con los arreglos de 1929 y a los desastres violentos que la Segunda Cristiada estaba produciendo, en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
Las Legiones buscaban organizar a los católicos de las localidades centro-occidente. La organización debía darse de forma clandestina para insertarse en instituciones, gobiernos, sindicatos, fábricas, organizaciones campesinas, etc. Esto permitiría la conquista del poder político sin violencia y el orden social cristiano en México. Los objetivos estaban determinados a largo plazo y la organización se extendió a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Querétaro, Nayarit y Aguascalientes hasta el año 1933.
A mediados de 1934, las Legiones se denominaron “La Base”. Esta agrupación era controlada por la jerarquía eclesiástica intransigente con los arreglos de 1929, por los ideólogos jesuitas, por grupos burgueses regionales de carácter seglar, y por grupos clasemedieros provinciales que se convirtieron en líderes visibles. La Base buscaba también la organización clandestina, pero también la formación de movimientos públicos de tipo sociológicos que trataban de imponer el orden social cristiano en la lucha político-social. La organización se centró en Ligas Anticomunistas de carácter local que luchaban contra las tendencias gubernamentales de la organización de los obreros y los campesinos. Muchas de estas ligas se identificaban con organizaciones fascistas. Los militantes baseros se desilusionaron del movimiento por su falta de acción pública e impulsaron en 1936 la creación de un movimiento público que permitiera expresar su fuerza aglutinada.
La Base defendía demandas como la tierra, la pequeña propiedad y el derecho a la riqueza. La cúpula estaba dirigida por miembros de la jerarquía católica, por algunos jesuitas que servían como ideólogos, por burgueses provinciales de Michoacán, Jalisco, Colima, Querétaro, Guadalajara, Distrito Federal y Aguascalientes y por intelectuales de la derecha política de la época. Las bases estaban compuestas por obreros, campesinos y clase media. Las tácticas se centraron en la ideologización contra el régimen posrevolucionario, en concreto contra el gobierno de Lázaro Cárdenas y en la organización social católica para, dado el caso, apoderarse a largo plazo del gobierno y así implantar “el reino de cristo rey” sobre la tierra mexicana. La oposición a la política cardenista, sobre todo en el terreno de la educación socialista era tal en la religión, que los legionarios y baseros querían actuar lo más pronto posible para eliminar el orden dominado por “satán y el comunismo”.
El surgimiento del movimiento (1937)
En marzo de 1937 se presentaron los proyectos de las secciones, aprobándose el presentado por la sección 11 de la Base, liderada por un grupo de estudiantes universitarios de León, Guanajuato. En este grupo se encontraban Manuel Zermeño, José Antonio Urquiza, José y Alfonso Trueba Olivares, Rubén Guillermo Mendoza Heredia, Juan Ignacio Padilla, entre otros. El proyecto fue aprobado por el jefe supremo de La Base, Julián Malo Juvera, y del Consejo Supremo (integrado por los jesuitas Eduardo Iglesias, Julio Vértiz y José María Heredia, por seglares como Antonio Santacruz, Aniceto Ortega, Laris, Estrada, Iturbide y Levi y por jefes baseros como Gonzalo Campos, Felipe Corias, Ángel Lomelí, José Antonio Urquiza, Salvador Abascal y Guzmán Valdivia), el grupo leonés propuso la planeación para el surgimiento de una nueva organización pues para el mes de mayo se había decidido crear oficialmente al nuevo movimiento. Una de las condiciones impuesta fue que la nueva organización sería controlada por La Base, y que sus orientaciones sociales, políticas e ideológicas debían ser marcadas por las directrices de la jerarquía y por las encíclicas papales del catolicismo social.
En mayo y abril de ese año los directivos de la sección undécima celebraron diversas juntas en León, para formar el proyecto, el programa y tácticas de lucha, la ideología, los estatutos internos y la forma en que se iba a desarrollar el nuevo movimiento. A finales de abril se decidió llamar al movimiento “sinarquismo”, que significa “con orden, con autoridad”. El 23 de mayo se realizó la junta fundacional de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), con una asistencia de 400 personas. En dicha reunión se nombró un comité, presidido por José Trueba Olivares, se adaptó el nombre definitivo, el lema y los principios ideológicos que dieron cuerpo a la nueva organización.
El comité organizador debía expandir la organización a nivel nacional. Solo el líder nacional tenía el poder de decisión y la facultad para los tratos con miembros de La Base. En junio de 1937 surgió el primer manifiesto oficial de la UNS, que postuló el programa de acción, los medios, principios y espíritu que iba a animar la lucha. Era el agente de las demandas del pueblo católico, abrumado, infeliz, mísero de las tierras provinciales. El sentir provincial del Bajío, y más ampliamente de la región centro-oeste, se homologaba a la nación entera, pues de ahí partía el espíritu nacionalista, tradicional y católico de los “mexicanos auténticos”.
El ataque del sinarquismo al comunismo cardenista se centraba en la reforma agraria, el funcionamiento de la educación socialista, el caciqueismo local en la región centro-occidente y la denuncia de las condiciones de misera de la población. La persecución religiosa y las condiciones de la Iglesia quedaron descartados como temas de ataque contra el adversario por instrucciones de La Base, para alejar en apariencia al movimiento de ser fomentado por la misma jerarquía.
El despliegue del movimiento (1937-1940)
La organización sinarquista se fundó en León, Guanajuato, posterior a ello se pasó a la fundación de comités locales y estatales en aquellos lugares donde la organización basera o anticomunista ya estaba constituida. Los estados de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, Aguascalientes, y Nayarit por lo menos para principios de 1940, ya habían sido sinarquizados en su conjunto. En los primeros dos años, los estados del Bajío -Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Michoacán- representaron una fuerza sociopolítica sinarquista muy importante. El rápido crecimiento de la organización, los militantes y la acción, puso en evidencia la fortaleza popular de los católicos en la región y el grado de oposición con respecto al cardenismo.
Los sinarquistas buscaban la movilización social por medio de la ideología y la concientización cristiana de las masas. Se definieron como antipolíticos sin serlo, contradicción que les costaría posteriormente.
El apoyo de los propagandistas baseros, de los sacerdotes locales, y de los agraristas descontentos, representó una cadena propagandista muy eficaz. En el primer año de vida de la organización, Guanajuato y Querétaro eran casi en su totalidad sinarquistas.
El periodo nacional-autoritario del movimiento (1940-1943)
En este periodo el sinarquismo se vio fortalecido por la política del gobierno de Manuel Ávila Camacho. En esos años, la “unidad nacional” y la conciliación política se impusieron como forma de cohesión social nacional entre grupos y clases. La derecha mexicana se vio beneficiada con el pacto que la UNS de Zermeño hizo con el entonces candidato oficial Ávila Camacho en 1940.
A partir de agosto de 1940, el nuevo jefe nacional de la UNS, Salvador Abascal, dio gran impulso combativo al movimiento, por medio del aumento de la militancia, la frecuencia de las acciones y la presión contra el gobierno. La organización amplió con Abascal la fuerza combativa mediante estrategias que permitieron ampliar la fuerza sociopolítica del sinarquismo. Fue entonces cuando el movimiento traspasó los límites regionales del centro-oeste y se convirtió en cabeza de la derecha católica mexicana.
Abascal, católico ultraconservador, impregnó el movimiento con rasgos autoritarios de tipo fascista-falangista, por su obsesión con la disciplina, el hispanismo tradicionalista y la resistencia cívico-social. Para 1941 había en México 500,000 sinarquistas. El movimiento tenía un poder de convocatoria amplio, se realizaban marchas importantes en ciudades como León, Morelia, Guadalajara.
En 1942, el movimiento comenzó a manifestar una crisis que casi lo llevaría a desaparecer como fuerza sociopolítica nacional al dejar Salvador Abascal la jefatura de la UNS, por pleitos con La Base y la obra colonizadora en Baja California. El nuevo jefe Manuel Torres Bueno dirigió a la organización hacia una moderación de la crítica oposicionista y en la acción.
Crisis y letargo del movimiento. El encuadramiento regional (1943-1945)
En diciembre de 1943 el sinarquismo entró en un proceso de decadencia y crisis nacional, debido a las contradicciones entre los líderes, la pérdida del espíritu de lucha, la manipulación de La Base, la jerarquía y el gobierno y el cambio de ciertas orientaciones ideológico-programáticas.
Se observan discursos y estrategias comunes en estos movimientos y los actuales, como por ejemplo el tildar de diabólico el comunismo en Calles y ahora las referencias que se hacen a que López Obrador es un “ser maligno” y el anticomunismo. Así como el apoyo encubierto de organizaciones católicas a estos movimientos de derecha, supuestamente apolíticos.