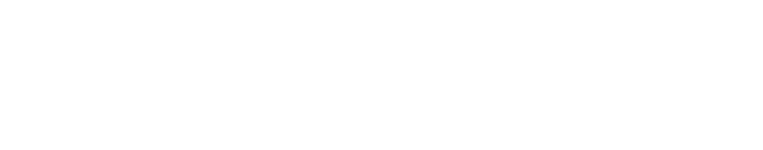Despierto. Es la segunda semana de marzo. Son las tres treinta de la mañana. Enseguida voy a la cocina. Guardo unos frijolitos en el único recipiente que tengo junto con cuatro tortillas, son para mi esposo quien se despide y se va al trabajo. Veo el cielo por la ventana, hay muchas estrellas iluminándonos, no parecen tan lejanos como en realidad lo están.
En las noticias hablan de un virus que está enfermando a la gente por todo el mundo, que tendremos que quedarnos en casa. Desde hoy quisiera que nos quedáramos en casa, pero no podemos, es un día importante. Me preocupo por mi niño, me da miedo que algo le pase. A mi esposo ya le dijeron de su trabajo que, si hay epidemia, aunque sea a escondidas, pero que no van a dejar de trabajar. Espero que a sus jefes se les tiente el corazón. Después de este día haré lo posible por no salir y cuidarnos a los tres. Compraré suficiente jabón para limpiar todo constantemente.
Me siento a un lado de mi hijo, le hablo bajito para que se despierte. Tiene cita en el seguro. Lo levanto. Me dice:
—Mamita, déjame dormir más horas. Tengo mucho sueño. Me he portado bien. Me siento cansado.
Me duelen sus palabras. No le respondo, no porque no lo escuche; lo hago porque si se me quiebra la voz y lloro me agotaré, y necesito fuerza para llevarlo.
Lo ayudo a sentarse y a ponerse su ropa, intento hacerlo lentamente para no lastimarlo, le duelen las articulaciones por la quimioterapia. Le pregunto si quiere comer, me dice que no, que tiene nauseas. Machaco unos frijoles, se los pongo a un bolillo y le unto mayonesa. La cubro con un pedazo de papel de estraza que era de las tortillas. Aquí nada se desperdicia. Guardo el papel para reusarlos en el baño, para recados, como servilletas
o para envolver comida. Guardo la torta en mi bolsa del mandado junto con una botella con un poco de té de manzanilla.
Le pregunto a mi hijo si puede caminar un poquito. Me dice que sí. Son treinta minutos caminando a la parada del autobús. Todavía parece de noche. Miro hacia el cielo y alcanzo a ver una estrella fugaz, recuerdo cuando era joven. Tenía un novio que me gustaba mucho. Un día me quedé a caminar todo el día con él. Nos subimos a la azotea de una casa en construcción que estaba por la suya. Se había hecho de madrugada. Pasó una estrella fugaz, en mi mente pedí un deseo: que Alberto y yo nos casáramos. Me gustaba en serio, quería pasar la vida entera con él. Volteó y me preguntó si había pedido un deseo, le dije que no, que se me había olvidado. No le quise decir la verdad, dicen que así ya no se cumplen los deseos. Sí le dije que estaba enamorada de él, que ojalá que todas las noches fueran así de bonitas como esa, que no existieran las mañanas, que la noche se hiciera para todo el día. Me sonrió, me dijo que si le daba unos besos. Se los di. Después comenzó a tocarme. Me sentí cómoda, enamorada, y lo hicimos. Me dolió, pero no aminoraba la dicha que sentía.
Amaneció, me acompañó a mi casa. Iba tarareando una canción que me gustaba. Eran las seis de la mañana. Me despedí de él. Abrí la puerta y entré de puntitas de la sala a mi cuarto. Mi papá llevaba sin volver cuatro días, para nosotros era normal, sabíamos que estaba de borrachera en borrachera. Mi mamá ni se había dado cuenta que yo no estaba, se la pasaba trabajando todo el día. Llegaba agotada, lo que menos podía era cuidarme a mí o a mis tres hermanos. El mayor —que tenía casi quince años—, seguía los pasos de mi padre, se la pasaba gritándole a mi madre y pidiendo dinero para poder irse a seguir bebiendo. Con el tiempo nos enteramos que no sólo bebía, se ponía no sé qué cosa en la mano, la olía y la olía, quedaba drogado.
Al día siguiente fui a la secundaria. Les conté lo que sucedió a mis dos amigas. También estaban emocionadas. Me preguntaban detalles, se los dije. Sentía felicidad de recordarlo. Ese día en la tarde fui a buscar a Beto a su casa, me dijeron que no estaba. No quise molestar más y regresé a mi casa. Al día siguiente volví, nadie me abrió. Un día después lo mismo. Comencé a preocuparme. Pasaron dos semanas sin tener noticias de él hasta que mi mamá me mandó al mercado. Mientras caminaba iba pateando las piedras que
encontraba en el camino. Veía mis zapatos rotos y sucios por el polvo, mis calcetas blancas se veían grises, mis rodillas tenían varias cicatrices y se veían negras por la mugre. No había caído el agua justamente un par de semanas atrás, hasta creí que era un aviso de mala suerte. Cuando llegué al mercado fui como siempre al puesto de Doña Julia, la saludé. Me vio feo, era tía de una de mis amigas. Me dijo que ya no anduviera de loca, que fuera una persona decente. Me sentí apenada. Mientras seleccionaba la verdura que había encargado mi mamá —como si la pena no hubiera sido suficiente—, en ese mismo pasillo venía Beto, agarraba fuertemente la mano de una muchacha como de trece años, embarazada. Se pasó de largo, no me miró. Pedí la cebolla, los jitomates y los chiles. Ella me seguía regañando. Me temblaban las piernas, quería llorar. La tía de mi amiga me dijo que yo tenía la culpa de que eso pasara, por ser una muchacha fácil. Agarré las bolsas, pagué. Me fui a mi casa. Cuando llegué, puse las bolsas sobre la mesa y me fui corriendo para subirme a la litera. Lloré y lloré; no sé si uno o dos días, sentí que fueron semanas.
Después de eso no quise saber de novios, pasé toda la secundaria queriendo encontrar a alguien que me quisiera, pero sin buscarlo, tan sólo pensando que un día llegaría. Seguía platicando con mis amigas y, aunque me había enojado con Martha por platicarle a su tía, no le dejé de hablar, aunque ya no le contaba nada personal. Pasé un par de años así, hasta el segundo año de prepa, que conocí a Jaime. Nunca me gustó, sin embargo, era un muchacho tranquilo y muy trabajador que, para mí, tenía un peso más importante. No le gustaba ir con sus amigos a beber pues su padre también era alcohólico. Nos gustaba charlar, también disfrutábamos de nuestro silencio, no nos incomodaba. Lo quería. Quedé embarazada de Salvador al medio año de relación. Le puse así porque él me salvó, me sacó de la casa de mis padres. Mi hermano mayor había convencido a otro de mis hermanos para drogarse. Mi papá un día ya no volvió. La casa me parecía de un color opaco y gris, muy triste. Me preocupaba mi hermana menor, pero no podía ayudarla. El día que me fui, me despedí de ella, se puso a llorar y me imploró que no la dejara sola. Le dije que no podía. Me pidió que la llevara. Jaime me dijo que no tenía dinero para ayudar a mi hermana, que apenas y le alcanzaba para la renta y que tenía que comenzar a juntar para el día que tuviéramos a nuestro bebé. Ese día sentí que dejé un pedazo de mi corazón con ella. Me dolía hasta los huesos dejarla, sin embargo, no quería continuar viviendo en esa casa. Hace cinco años que no la veo, sólo sé que huyó con un hombre que le prometió llevarla al extranjero. Todos los días le rezo a la virgen para que la cuide.
Después de veinte minutos me dice mi niño que ya no aguanta. Ya lo había visto cansado desde un par de cuadras atrás. Sé que se esfuerza mucho, a veces no sé de dónde saca tantas fuerzas. Lo cargo. Seguimos en el recorrido. Llegamos a la parada del autobús. No tarda en pasar el transporte que va completamente lleno. Subimos y nos juntamos lo más que podemos al tubo que está en la entrada. Bajo a mi niño, le digo que se sujete fuerte de mí. Me abraza y se recarga en mis piernas, siento su cuerpo frágil y cansado apoyarse. Sostengo su cabeza con una mano; con la otra, sujeto fuertemente el tubo del camión y pongo presión en mis dos piernas para intentar mantener el equilibrio.
Veo a los pasajeros del autobús, casi todos durmiendo. Los pocos que van despiertos muestran en sus rostros el hartazgo de la rutina, hastío de las largas jornadas laborales, el cansancio de viajar largas horas hacia el trabajo. Observo a una joven con audífonos que mira hacia afuera de la ventanilla, lleva su uniforme verde de la secundaria. Ella no está aquí, le veo una tenue sonrisa, pareciera que va fantaseando, tal vez esté enamorada. Enfrente de la muchacha, van dos chicos con su uniforme de la primaria, por su estatura supongo que han de ir en sexto. Los dos dormidos, uno con la cabeza en la ventanilla, el otro con la boca abierta y la cabeza hacia atrás. Me pregunto qué sueñan, si mi hijo soñará con las mismas cosas cuando vaya en ese mismo año. Me pregunto cómo se verá cuando tenga esa edad. Miro a un señor mayor, usa un cubrebocas. Agarro mi chal que llevo en la bolsa, se lo pongo alrededor del cuello a mi hijo mientras le digo que se cubra la boca si ve mucha gente. No quiero que le entre ningún virus.
Ya han pasado cuarenta y cinco minutos, hemos llegamos a la estación del metro. Entramos entre la multitud de gente. Vuelvo a cargar a Salvador, él recarga su cabeza en mi hombro. Camino un largo pasillo, esquivo a la gente, doblo a la derecha, no me doy cuenta en qué momento, pero llego a las escaleras, las subo. Observo a todos abalanzándose para poder entrar al vagón. Espero pacientemente. Voy avanzando entre la multitud para poder abordar uno de los vagones. Observo el suéter tejido de una señora, se parece a uno que me hizo mi abuela cuando tenía cuatro años, es de colores pastel, parecía que tenía capa. Algunos días la recuerdo. La vida era más fácil hasta antes de su muerte. Mi padre nunca superó la pérdida de su madre, comenzó a beber diario. Antes de eso sólo tomaba en fiestas, era el bufón que decía cosas graciosas. Luego todo cambió. Se acabaron los chistes y las carcajadas.
Me dirijo al vagón de las mujeres. Pasa un vagón, pasan dos, pasan tres, hasta al cuarto logro subirme. Pongo de pie a mi hijo. Se quita su gorrito que le tejí, porque le causa comezón, es de lana —lo único que tenía para hacérselo—, luego le da mucho frío y prefiere dejárselo. Me vuelve a sujetar fuertemente. La señora robusta que va sentada en el asiento especial lo ve, hace una mueca de preocupación, pero no se quita. Intento no juzgarla, no sé si ella también se sienta mal y por eso necesite apoyarse en algo. Recuerdo a mi madre, ella nunca tuvo en quién apoyarse y nunca se dio por vencida. Tenía tantas ganas de verla, pero seguía trabajando sin descanso, mis hermanos seguían en la misma situación y ahora metiendo a sus amigos a la casa. Mi madre desaparece para no lidiar con la situación, cada vez que la he buscado no la encuentro.
Salvador nació pesando más de tres kilos. Era un niño sano, no teníamos mucho para darle, aunque lo importante nunca le había faltado. Dos semanas después de su cumpleaños número tres lo desperté para que desayunara, no quiso levantarse, me dijo que le dolía todo el cuerpo. Lo dejé unos días, pensaba que tal vez era gripa. Con las semanas comenzó a empeorar. Lo tuve que llevar al seguro. Un viacrucis de siete meses para su diagnóstico, tres meses más para comenzar su tratamiento y se me ha hecho una eternidad en quimioterapias. Beto se buscó dos trabajos para solventar los gastos que habían aumentado. Si bien no teníamos que pagar médicos, el traslado de los dos había subido considerablemente lo que gastábamos; además del dinero extra que necesitábamos en comida especial y tratamientos para su piel con sus constantes dolores y alergias. Hacíamos todo lo posible para ahorrar en otras cosas. Beto y yo sólo comíamos frijoles y tortillas. Algunas veces nos alcanzaba para comprar bolillo. Cuando había un dinerito extra compraba verduras y huevo, quería mantenernos fuertes, necesitábamos estarlo para nuestro pequeñito. Cada vez que subíamos a un autobús deseaba con todas mis fuerzas que los choferes no le cobraran a mi niño, ya tenía cinco años. Algunos aceptaban, otros no. Nunca usé su enfermedad para mendigar o que no nos cobraran. No quería que mi hijo causara lástima.
Yo también trabajaba, vendía cosas por catálogo. Entre hacer la comida, limpiar la casa, lavar los trastes y la ropa los días que caía agua, ir con las vecinas a recoger sus pedidos, llevar a Salvador con el doctor y cuidarlo los días que se sentía mal; no podía tener un trabajo estable. Sólo veía a mi esposo por las noches, cenaba y se dormía. Aunque faltaba
dinero en la casa, no hablábamos del asunto. Los dos hacíamos lo que podíamos. Lo único que nos decíamos eran palabras de aliento, nos dábamos ánimo. Al final, cada noche decíamos: «Esto es por nuestro hijo». Y era cierto. Los dos, que buscamos salir de nuestros hogares violentos, sin una dirección fija, ni planes, ni dinero; teníamos algo, una razón para continuar: Salvador, quien nuevamente, nos volvía a salvar de la vida misma.
Observo a la gente que entra y sale por la puerta de atrás. Entra un señor que lleva una corbata colorida con dibujitos. Me pregunto en dónde venderán ese tipo de corbatas. Es tan distinta a todas las que he visto, lo hace lucir diferente. Comienzo a fijarme en los detalles de las personas, las pulseras, los aretes, los lunares, las agujetas, los botones, los prendedores, las uñas pintadas, el color de cabello y la ropa, pero nada ha llamado tanto mi atención como la corbata del señor.
Ocho estaciones después, hemos llegado. Salimos del vagón con prisa. Caminamos hacia fuera de la estación. Vuelvo a cargar a Chavita. Casi sin darme cuenta ya voy entrando al hospital, como si el tiempo entre el metro y el hospital no hubiera pasado. Voy con la enfermera a los incómodos trámites. Entre tanto, de reojo veo que se desocupa un asiento. Volteo para avisarle a mi hijo que corra para sentarse. No es necesario que lo diga. Varias señoras van corriendo al asiento, Salvador se apresuró tanto que termina por sentarse primero que ellas. Una señora casi lo quita, se detuvo en el último segundo, no sé si por la vergüenza de que la viéramos o porque tuvo un último segundo de cordura antes de empujarlo. Prefiero pensar que es la última opción. Después de quince minutos termino el papeleo. Voy al asiento mientras veo una sonrisa de mi niño mientras mueve los pies. Me dice:
—Logré sentarme antes que todos. Soy más rápido.
—Lo eres—, le digo.
Lo cargo, me siento y lo acomodo. Le digo que puede dormirse, que ha hecho un trabajo igual de formidable que el de su padre. Sonríe con más ímpetu. Se recarga en mí. Lo abrazo lo más fuertemente que puedo. Le beso la frente. Suspira. Volvemos a esperar.
Sentadas a un lado, observo a una madre con su hija. Le acaricia su cabeza y le pregunta a la niña de qué tamaño va a querer dejarse el cabello cuando le crezca. La niña le dice que tan largo que le llegue hasta los pies, que se quiere hacer trenzas y otros días lo quiere dejar suelto. No tengo el atrevimiento de decirle algo, pero en mi mente deseo que así sea. La imagino corriendo y jugando junto con mi hijo. Los dos en el parque haciendo construcciones en la tierra, columpiándose, bajando por la resbaladilla. Me los imagino sucios de tanto jugar. Su madre y yo platicando mientras les preparamos el baño para limpiarlos. Las dos secando, peinando y desenredando su cabello. Veo a nuestros hijos comiendo un helado, el de ella verde, de pistache; el de mi niño multicolor, de napolitano.
Pasaron dos horas, Salvador se despierta, me dice que tiene hambre. Saco de mi bolsa la torta que hice antes de salir de casa. La divido a la mitad. Se chorrean un poquito los frijoles, limpio con el papel de estraza. Comemos lentamente los dos. Le doy del té de manzanilla. Se termina ambos y se vuelve a dormir. Un sueño profundo lo envuelve. Le agarro su manita para darle un beso. Vuelvo a colocar la mano encima de él, lo hago con cuidado para que no se despierte.
Mientras duerme comienzo a preocuparme, no quisiera escuchar malas noticias. Observo el cansancio en el rostro de todos los que están en la sala de espera. Probablemente así luzca también, no me he percatado de ello, no acostumbro a mirarme en el espejo. Así está bien, mi imagen no es importante en este momento. Ya tendré tiempo para arreglarme, y si no llega el tiempo, recordaré que mi cabello enmarañado, mi cara cansada y sin maquillaje han sido por la mejor de todas las razones: El amor. Creo que todos en esa sala lo sabemos. Si no lo saben, ojalá que un día alguien se los haga saber.
Comienzo a planear un día de campo, no importa lo que pase. Será cuando termine lo del virus. Nos vamos los tres a un parque. Llevaré un mantel que tengo y lo pondré en el pasto, encima mi bolsa del mandado, la azul con blanco. Beto con mucho esfuerzo juntó dinero para comprarme unos zapatos nuevos, porque los míos ya se están rompiendo. Postergaré la compra y con ello compraré arroz, papas, chorizo, huevo, rajas y tortillas para hacer unos tacos. Haré agua de limón. Tiene mucho que no salimos. Nos hace mucha falta ver la naturaleza, respirar el aire fresco, tocar el pasto, sentir la tierra entre los
dedos. Acostarnos, observar el azul del cielo, cubrir nuestros rostros con los brazos mientras observamos un tenue halo de luz solar.
Quiero preguntarle a mi esposo si hacemos un pastel, hace mucho que no celebramos cumpleaños, a mi niño le gusta mucho el de chocolate y le hemos quitado el azúcar, pero una vez al año no hace daño. No me quedaré con las ganas de ese gusto. Adornaré la casa con globos, aunque sea poquitos. Cuando lleguemos del parque será una fiesta sorpresa, por todas las que nos han faltado, por todo lo que no hemos salido a pasear, por todo lo que no hemos disfrutado, por todo nuestro esfuerzo, por nosotros y por nuestro hijo. Tendré tiempo para planearlo todo, porque hoy, al volver de casa, no expondré más a mi hijo. Estará en casa.
Son las once de la mañana. Súbitamente, sale una enfermera y grita un nombre:
—Salvador Rodríguez Hernández
Me levanto hacía la peor de las esperas, los minutos de camino hacia el consultorio, y, sobre todo, los segundos cuando el doctor responda si el cáncer ha desaparecido. Mientras caminamos me mira, le digo que no importa lo que pasé, todo estará bien.